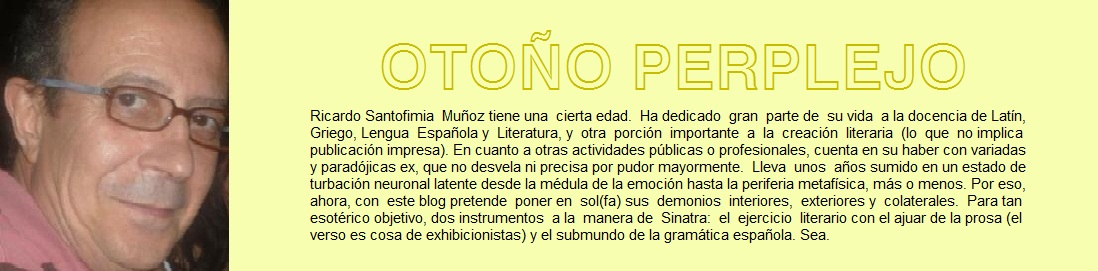Las vueltas
que dan las horas. Nunca me había perturbado un insomnio de soledad como el de
aquella noche. Un sentimiento imprevisto, nuevo y doloroso me aturdía, a la
intención de desembarazarme de los libros, del personaje y de la ciudad se
sumaba ella. Y bien mirado, no encontraba razones objetivas para incluirla, por
más que escarbaba y discutía con hormonas y miasmas. Pero tras el silencio
momentáneo de cada controversia opaca, escuchaba el zumbido tronante y
blanquecino que desde mis bajos fondos literarios sentenciaba: no tenéis más
nexo que la fascinación. Una y otra vez, y así toda la madrugada.
Y
sin embargo, me levanté fresco y resuelto, cual si saliera del mejor sueño
reparador. Antes de nada, eché a la basura todos los andrajos del viejo
mendigo, incluso el carrito portalibros. Me duché y afeité a conciencia, para no dejar rastro de
ese pasado. Y me regalé un desayuno continental de cinco tenedores. Luego me
instalé plácidamente en una hamaca de la terraza para retomar allí, frente a la
verde campiña azul y primaveral, la lectura del final de la España invertebrada.
Pero
tampoco entonces lo conseguí. Hacia media mañana llamaron a la puerta. Era
ella.
-Hoy
no has ido a trabajar, ¿eh? -se notaba que traía preparada la ironía.
Le
respondí con la teatral cortesía de invitarla a pasar. Tras unos primeros
instantes de titutbeo, lujuria, fervor, fogor, intro. Cuando llegamos a la cama
ya íbamos desnudos.
Después,
en el remanso de las magnitudes, los ojos reposando en el techo difuminado de
la habitación, me anunció con voz hilada:
-Creo
que puedo resolver tu problema de almacenamiento de libros. Dispongo de un
camión para llevármelos todos cuando tú digas. Ah, y de personal para carga y
descarga. Y no te preocupes, cumpliré tus deseos de regalarlos adecuadamente.
Pero no me preguntes más, te tendré informado de los agraciados.
Hizo
una pausa vaga, luego giró el cuerpo y el rostro hacia mí, me miró de frente y
confirmó:
-No
te defraudaré.
Me
sonó a espera de correspondencia, de respuesta en el mismo nivel de compromiso.
Aproximé una caricia de asentimiento, que no sé si percibió cicatero, pero que
yo me lo reproché como tal. Territorio de la ambigüedad, invertebrada.
Quedamos
para el día siguiente, el camión vendría sobre media mañana. En el trasfondo un
sentimiento tácito, urgencias liberadoras, deslastrar, pero a saber si con
identidad de objetivos.
Y
efectivamente. Según el horario previsto, un camión con pinta de mudanzas y una
cuadrilla de braceros. Metódico, sistemático, preconfigurado, en tres horas los
libros pasaron de su oasis a un emparedado promiscuo y aséptico.
No
llevaría el trasvase diez minutos, cuando reparé en uno de los operarios, su
rostro me era conocido, tanto lo miraba que en uno de los cruces me dirigió sin
detenerse un guiño cómplice. Ahí lo descubrí, el señor de la edad curtida, mi
cliente de La vieja sirena. Inercia o
deformación profesional, me acerqué para interesarme por su lectura de La colmena, incluso pergeñé unas
palabras de reclamo; pero no se detuvo, fijo los ojos en el montón de libros
que porteaba como para responderme que ahora no, que ahora estaba en otro
retablo.
No
renuncié, y aunque temía evasivas, le pregunté a ella. No escatimó información.
El señor de la edad curtida había sido hasta poco menos de un año jefe de
personal de la empresa de su marido. Secular hombre de confianza; pero, según
se mire, en doble vertiente. Leal al dueño en lo concerniente al negocio, y
confidente de la señora en lo relativo a las extravagancias extraprofesionales
del marido. Además compartía con ella paladar literario. Por eso llegaron a compartir
también especulaciones sobre el mendigo de libros a la puerta del supermercado.
Lo que sigue hasta este improvisado servicio de porteador, mera consecuencia.
Despedí
el camión de los libros a la puerta del chalet con un sentimiento poliédrico,
grima, liberación, altruismo y unas briznas de mala conciencia.
Cuando la
despedí a ella tres horas después, también a las puertas del chalet, el factor
dominante era mala conciencia. Me reconcomía la precariedad del valor, la
banalidad del riesgo, la paradoja del deseo, la tenaza sutil del arraigo.
Con semejante
mixtura volví al silencio del salón. Mis ojos se deslizaron tenues por los
muebles vacíos y recalaron en la mesa de centro. Una hoja, doblez discreta,
aliso, caligrafía equilibrada, leo: “Me ha encantado tu pesimismo netamente
activo e interactivo, espero volver a disfrutarlo en alguna otra ocasión”, y
debajo con letra de tintado repentino y nervioso, “Ah, y tu sexo hiperactivo,
lo de hoy ha sido ya…”
Su despedida
particular, la traía asumida. No dejó de sorprenderme, pero respiré
profundamente. Y del comentario que incorporaría en el último momento, pues
quizás pensara que debía añadir algún ingrediente anticomplejos. Una mujer
sabia y generosa, sin duda, muy generosa. Un destello de debilidad evocó a mi
madre, pero activé el interruptor en el acto. Ninguna de las dos merecían tan
insoportable analogía.
En pocos días me
desprendí de los escasos aperos que me retenían en aquella ciudad. Entregué mis
ropas de nuevo rico y la despensa a una casa de acogida, vendí el coche en un compraventa
de ocasión y resolví el contrato de alquiler del chalet.
Volví a casa
como me había ido, en tren, con el neceser, la visa y las gafas de presbicia;
pero no exactamente como único equipaje. Una vez más, no había logrado
contrariar mi natural optimista. En el regreso también me acompañaban las
experiencias vividas a la puerta del supermercado, la evocación de ella,
persistente, taumatúrgica, y la España
invertebrada, que había preservado del camión de los libros, porque en
algún momento tendría que acabarla, ¿no?