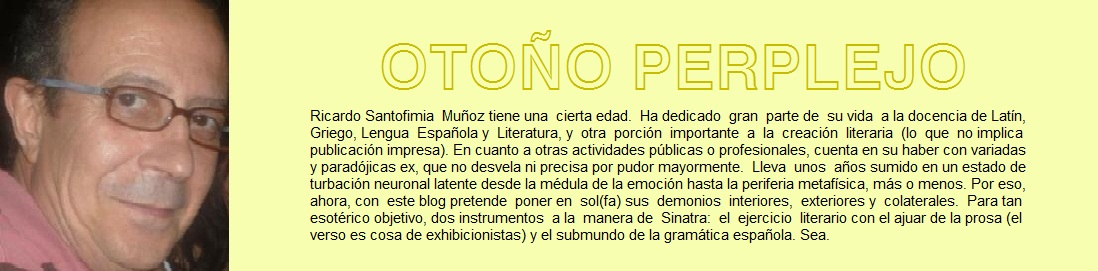EL PANEGIRISTA (3)
Anteayer fue el día siguiente. Me levanté como si tal, como si efectivamente la almohada me hubiera enjugado, empapado y absorbido mis cuitas. Retomé mis rutinas y mis trabajos, en concreto el encargo de una balaustrada de madera para la escalera interior de un chalet de nuevo rico. Concentrado, sin concesiones a la melancolía o como quiera que se llame eso que custodiaba la almohada.
Sin embargo, no avancé mucho, el taller registró más visitas de las habituales, la mayoría para transmitir los ecos de mi discurso, y alguna que otra por trastear alcahueteos. Pero yo, agradecimientos y respuestas blancas; por lo demás, a mi gubia.
Ayer, sin embargo, me asedió un cuadro meteorológico fragoroso, bandazos de pronóstico reservado, o sea, sin pronóstico.
No llevaría ni diez minutos aplicado en el anillo de un balaustre, cuando la Mejorana hizo su aparición. Unos golpecitos educados y cálidos en la puerta, que no esperaron permiso para entrar. Yo miraba hacia atrás para concederlo cuando, eso, la Mejorana hizo su aparición. Una verdadera aparición, aureolada, ontológica. Primero me incorporé, escorzo de secuencia a cámara lenta, incertidumbre, titubeo y asombro. Después me fui acercando a ella como si, no sé, pongamos un tremolar de bandas sonoras, que templó enseguida el dial de su voz:
-Ese chisme, ¿puedes dejarlo por ahí un momento?
En cuanto lo pidió mi fantaseada Venus de…, la gubia se me cayó de la mano. Entonces, decidida, su último paso, un latido de saludos y otra vez ese beso tan medido a milímetros de la otra dimensión. Luego el giro de su mirada entretuvo unos segundos de observación por la esfera del taller. Mis ojos seguían corderitos y expectantes el recorrido de los suyos, hasta que pausados volvieron a los míos con palabras pautadas:
-Voy a quedarme unos días por aquí, si quieres podemos vernos más veces. Sobre todo si te interesa mi oferta de la otra noche, iba en serio, vente a Madrid. Estoy convencida, mereces mucho más que esto, vales mucho más de lo que imaginas. Además, en Madrid me tendrás a mí para todo lo que necesites, o lo que quieras. Y cuando digo todo, digo todo.
Mudo, rojo, perplejo, tridimensional. Ese todo, tan promisor, tan entregado, tan postulante y suplicante a un tiempo, tan…, tan…, tan lascivo también. Más que Mejorana, se me antojaba menta piperita. Intenté escapar por la lógica:
-Pero tú tienes novio, ¿no?
La respuesta entre sonrisas de disculpa me dejó fuera de cálculo:
-Ah, vaya, tenía que haber empezado por ahí. Javier no es más que un empleado de la empresa. Me lo he traído para espantar moscones y de paso callar algunas bocas. Tú sabes, el barrio, vienes de Madrid, la gente supone, y en fin. Pero no. Él hace su papel, un acuerdo profesional, es su trabajo, siempre en cosas de seguridad. De su vida personal apenas sé nada, y tampoco me interesa. No -jajaja-, no es lo que parece. Aunque parece de verdad, ¿eh?
Ahí se detuvo un instante. Siguió, seriedad y miel:
-Vente a Madrid. Voy a confesarte algo muy personal, soy prepotente y débil. Una mezcla confusa, ¿verdad? Se cruzan tantas líneas de dinero y orgullo y arrogancia con el amor, el cariño, la atracción, la pasión, que no sé si… la decisión… qué difícil.
En trance de lagrimear, no se lo permitió. Se volvió y se apresuró hacia la salida con un improvisado ya nos veremos.
Mientras yo me quedaba allí medio noqueado, a las diez de la mañana de un día que resultaría, ya digo, particularmente turbulento o parecido.
Hora y pico después llegó mi padre. No me aclaró por qué casualidad había visto salir del taller a la Mejorana. Tampoco me preguntó a qué había venido. Traía sus propias conclusiones en formato de advertencias ya elaboradas, por orden de importancia, de mayor a menor.
Sin circunloquios, sin adornos, directo, categórico: por si acaso no me había dado cuenta, esta mujer no me interesaba, olvídate de sus melindres, ya me han contado que no perdió detalle de tu discurso ni te quitó los ojos de encima en toda la noche, muchos se han dado cuenta de que te tenía alelado, que triunfa en Madrid, vale, pero que vaya usted a saber cómo, porque el pasado que tiene en el barrio es tremendo, escandaloso, indecente o casi, pero tu padre siempre ha estado orgulloso de su hijo, trabajador y honesto donde los haya, y bien que lo está demostrando, con un futuro que ya lo quisieran muchos padres para sus hijos, y aunque atraiga la belleza y el dinero como a cualquiera claro, la una pasa y el otro no da la felicidad, con ejemplos así, así, a porrillo, todos los días.
Remató con que, según sus cálculos, por la cuenta corta me sacaba dos años por lo menos. Sin opción a réplica, ni en las comas instantáneas para tomar aire, donde yo intentaba colar algún pero…pero…, ni en el final de portazo con que se despidió.
El taller se sumió en silencios, y yo… en lo mismo, sólo que solo.
Al cabo, fuera metafísicas, la gubia y el reacio anillo del balaustre. El resto de la mañana y buena parte de la tarde. Exactamente hasta una media hora antes del cierre, en que me honró -¡me honró!- con su visita el inefable cura del Diezmo.
Vestía de cura en esta ocasión. Porte adaptado, entre conventual y patricio (siempre ha sido muy versátil don Zoílo), pero ojos felinos, eso siempre, y un saludo de confesor, tono matizado y fosco que confirmaba mis sospechas. Su hablar lo acompañaba con un paseo escueto, ceremonioso y circular en torno a mi banco de trabajo cual araña tendiendo sus hilos.
Comenzó con una aproximación doctrinaria a Eva, Salomé y María Magdalena. Personajes recurrentes de los curas para cuántisimos paralelismos. En versión de don Zoílo, la Mejorana era meritoria para emularlas. La Mejorana, proclive a caer en la tentación, como Eva. Su seductora belleza, quién sabe si capaz de inducir al crimen, como Salomé. Y su turbio historial, posiblemente equiparable al de la Magdalena. Aunque, como de esta última no podía obviar el arrepentimiento, adjuntó enseguida la intervención decisiva de Jesucristo, nada comparable, por supuesto, a mis posibilidades redentoras con la Mejorana, por mucho que esmerara mi capacidad de persuasión. La enmienda de esta mujer sólo podría llegar, como la de la Magdalena, de la intervención divina, o, por delegación, del ministerio sacerdotal. Se apresuró a revelar que él estaba laborando -esa fue la palabra- en tal empresa, pero todavía no había apreciado contrición significativa.
Después pasó a mi alma. Con un currículum que intuía (me pareció que dudaba si asegurarlo) virgen, inocente, noble, recio frente a tentaciones y asechanzas. No podía sucumbir ahora ante un mal viento, impuro, dañino, mefistofélico.
Continuó con apelaciones al orden emocional establecido. La preocupación de mi padre, que este mediodía había recorrido media ciudad para confiarle sus temores, lastimero, desolado, mucolloroso. La desconsolada aflicción de mi madre que mi padre le transmitió. El recelo en el que se debatirían -suponía el cura- el resto de mi familia y todos los amigos que me quieren bien, y que habrán presenciado, sin duda, los devaneos de la Mejorana conmigo, sin contar por descontado (esta expresión no la entendí muy bien), las opiniones de las autoridades y demás personalidades asistentes al acto de la otra noche.
Y concluyó con argumentos de orden pragmático, más a pie de obra: el pilar de mi vida, mi meteórica proyección profesional, tanto en lo tocante a carpintería como a orador, y su insólita vertebración, digna de superar el minuto de gloría de la noticia universal, el ebanista panegirista.
Sin olvidar resultados crematísticos incontestables. Que me acarrearían también nuevas tentaciones de la carne, también, ojo. Hasta que por ahí, o por quién sabe qué otro destino, me llegue el amor y la compañera para toda la vida. Pero todo este magnífico futuro me lo estropearía la Mejorana.
Final de su homilía unipersonal y peripatética. Se detuvo frente a mí, que había permanecido todo el tiempo sentado y empequeñecido tras el esqueleto de la balaustrada. Aguardó enhiesto, brazos cruzados, con su mirada felina retándome desde las antípodas. Pero me vio acorazado en el silencio y renunciando a la réplica. Se dio la vuelta soberbio y frustrado y salió sin un mísero paternóster.
Hasta bastantes minutos después no me levanté y vadeé con pasos indecisos la futura balaustrada, circunstancial frontera entre sus palabras y mi irritante mudez.
Subí las escaleras al despacho con piernas abotargadas, reacción somática del follón que hervía en mi cabeza. No sé, buscaba cobijo, o algún reposo para mis laceradas sienes. Sin embargo, lo primero que hice fue llamar a mi madre para decirle que tenía mucho trabajo atrasado y me quedaría a dormir en el taller. En principio, nada extraño para ella, ya lo había hecho otras veces desde la remodelación. No le gustó. Por sistema tampoco le había gustado en anteriores ocasiones; pero en esta, menos. Se le escapó que quería hablar conmigo de algunas cosillas, indefinición más que suficientemente definida y definitiva para mí. ¿Tú también, madre mía? ¡Madre mía! Definitivamente me quedaba en el taller.
Luego bajé, cerré la entrada a cal y canto, subí de nuevo, apagué, cuidadoso y metódico, interruptores de máquinas y alumbrado industrial. Sólo mantuve en el despacho la luz del flexo, y me recosté en el sofá.
En semejante postura, relajada, balsámica, no tardó el baile de los abejorros.
Irritante mudez, retomaba mi primer pensamiento tras la espantada del cura. Analítica vivisección. Irritante para ellos, -por orden de aparición en escena- la Mejorana, mi padre, el cura y mi madre por alusiones. Para la Mejorana por mi renuencia al sí; y para el equipo contrario, por lo mismo con el no. Irritante para mí porque había esquivado sus balas con quiebros taciturnos. Jo, ¿cabía abstención más férrea?
No me costó escarbar demasiado para situarme en un plano contiguo o superpuesto, la timidez. Mudez, timidez, de médula y orografía tan cercanas.
Poco a poco fui descubriendo lo ocurrido por mi espíritu en las últimas cuarenta y ocho horas. El virus de la timidez, que creía haber arrojado para siempre del carácter, permanecía en mí, sólo que en stand by. Ahora súbitamente el sistema inmunológico, misterios de la ciencia, había tomado cartas en el asunto y reactivado el cortafuegos.
Ese responder con evasivas a los palmeros y correcotillas de anteayer, esa pregunta insulsa sobre el novio que hice a la Mejorana como única réplica a la catarata emocionada de su fascinante oferta, ese balbuceo adversativo, entrecortado y minúsculo con que fui encajando el abordaje de mi padre, esa reserva contumaz en que me refugié ante las disquisiciones del cura, ese apresurado soslayar los deseos de mi madre. Evidente, febril y controvertido reencuentro con la timidez.
Sentado el diagnóstico, la causa tampoco albergaba dudas, la Mejorana. Pero sondear las consecuencias, adentrarse por ese universo sin fanal ni balizas, me daba eclipse, en el entendimiento y en los párpados, que cautamente me estaban trasladando al sopor y al sueño.