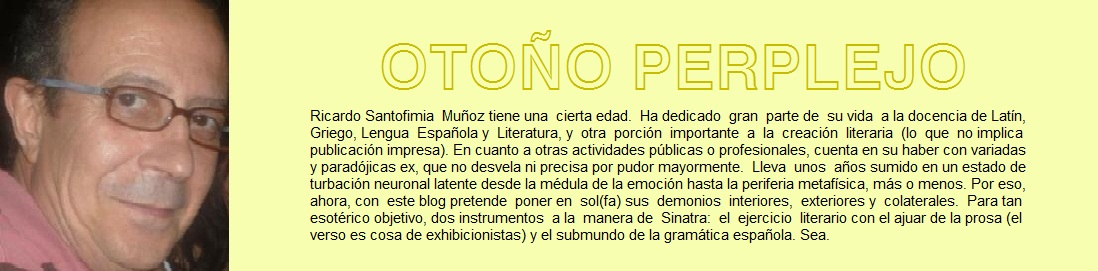BITÁCORA DE ESTÍO (Y 16)
DOS DÍAS A LA DERIVA
El barco arribaría a puerto tras dos días de navegación ininterrumpida, y con velocidad de crucero, claro. Así pues, al despertar la primera mañana y rebullir pensamientos con las sábanas y con los rayos de sol bajo que ya cantarineaban por los ventanales del camarote, me propuse someterme al ritmo de la agenda. Mal menor, cuestión de supervivencia o vaya usted a saber si miedo. En definitiva, pretendía aventar tendencias claustrofóbicas y mantener el equilibrio recomendable.
Con tan halagüeñas intenciones acudí a desayunar al salón-buffet. Pero el sopetón, el bochorno ambiente, una multitud helicoidal y trashumante. Por los expositores, por las mesas, por las travesías. La panorámica, nubosa y apilada, me refrenó en la entrada, en el centro, junto al dispensador de gel para manos que acababa de usar. Higiene para las manos, pero aquella atmósfera… Dudé, titubeé, sopesé alternativas, enseguida recordé que en el comedor de las cenas también servían desayunos, y servidos en mesa por camareros como por la noche. ¿Estaría igual de agobiante? Calculé. Parecía que el grueso del crucerismo trasegaba por el salón-bufet, a lo mejor el comedor respiraba otros humores. Aun escéptico, tenté la suerte. Cubiertas abajo, por las escaleras. Recibí el primer aviso cuando enfilé los últimos peldaños, por allí pasaba la fila de espera para el comedor. Y llegado a su altura, el final de la cola se me perdía. Aun así, todavía rastreé hasta donde alcanzaba. El desánimo y su mella, cómo no, la fila culebreaba prieta de babor a estribor.
Cabizbajo y rendido, regresé al salón-bufet y me sometí a la vorágine. Qué gran verdad, el hambre obliga a superar inclemencias por duras que sean. A ciencia cierta, no sé qué comí. Esquivando aglomeraciones como pude, me apresuré de un expositor a otro, sin orden ni preferencias. Donde encontraba un hueco, allí que recalaba raudo, tomaba lo que encontraba a mano y seguía sin demora, uno, otro, otro. Sin embargo, en encontrar asiento tardé al menos un eterno cuarto de hora. Con manos crispadas atenazando la bandeja recorría con premura desnortada el salón-bufet a la caza de silla-mesa libre, en rectilíneo, en ángulos, en zigzag, en círculos, en circunflejo, erguido, corcovado, de perfil, comprimido, atropellado, desatinado, pero avizor, avizorísimo. Al cabo, lo conseguí, aunque tras carrera alocada y un par de codazos disuasorios que propiné en la recta final. Si bien, con tan laureada consecución no me llegó la calma, ni mucho menos. No comí, engullí, ávidamente, groseramente, fuera de mí, fuera de… Fuera de allí cuanto antes. Ni cumplí con depositar la bandeja y sus residuos en sus recipientes. Quedó abandonada en la mesa, como tantísimas otras, sin desentonar del atrezo resultante. El atávico café negro con agua y al rincón del fumador, la ansiedad acosando el sistema linfático. Me sentía a la deriva.
No me fue mejor. La nube de fumadores, tupidos y vocingleros, espesaba el aire hasta los límites mismos de la piscina. Excesivo el peaje para mi flaqueza nicotínica. Transido y resignado, devolví al paquete el cigarrillo que ya llevaba desenfundado en el último tramo de acceso. Sin tardanza volví sobre mis pasos y me apresuré hacia la otra zona de fumadores que había descubierto días antes. De babor a estribor, o al revés, qué más da, y encima varias cubiertas abajo. Pero la abstinencia temporal valió la pena. Un oasis. Había gente, sí; pero sin turbamulta. Parsimonia, frescor marino, conversaciones en susurro y, dato destacable, sin atuendos de piscineo. Tal mi indumentaria y disposición. Ahora sí, aquí sí, un cigarrillo es un mundo de posibilidades.
Por supuesto, de posibilidades, y tanto. Acababa de encender mi cigarrillo y acercarme a la baranda, para disfrutar de la calma del mar y de la mía misma. Tras las primeras inhalaciones, que me devolvieron la personalidad, me giré ligeramente hacía atrás en un ejercicio de comprobación relajada. Cerca, en torno a uno de los ceniceros de pie, murmureaba un grupo de italianos. En principio, me extrañó el tono confidencial que intercambiaban, pero apenas entré en analíticas de idiosincrasias (uno no va por la vida con pre-juicios). Aunque, mediado el cigarrillo, algún barrunto me giraba hacia ellos. Advertí que me miraban, casi por turnos, unos, otros, según fluían entre sí los comentarios. Intriga. Pues di con la clave. La mayoría, con los que se enroló Cristina para aquel episodio del barco medieval de Dubrovnik. Acabáramos. Maldita la sonrisa que les concedí. Enseguida se acercaron a interesarse por “la mia donna” (aquí ya recuperaron su tono de voz habitual). A pregunta tan sinuosa puse cara y palabras de “conmigo no va”. Pero, claro, ellos porfiaban. Un intercambio de equívocos que zanjó (mira por dónde) la llegada, inesperada y más que inoportuna, de Cristina. Cruce de gestos y zozobras, y de besos como de pareja normal, a petición del público. Luego, sonrisas, risas y risitas van y vienen mudas y curiosonas. Me urgía, pues, desatascar yo antes de que Cristina tomara la iniciativa. Le garrapateé al oído una despedida en plan cómplice y me escabullí del cerco italiano con aleve enarqueo de cejas. Una cierta certeza, cáustica y medrosa, o morbosa también, zureaba por mis cautelas: la tónica de estos dos días de navegación, Cristina y su repentina y portentosa ubicuidad.
No recuerdo por dónde anduve. Sí que, harto de deambular por instalaciones saturadas de gente veleidosa, el reloj me autorizaba ya una cerveza en la terraza para fumadores. Allí me instalé, a la sombra de una sombrilla.
Degustaba la placidez de contemplar largas hileras de hamacas con cruceristas a la parrilla, cuando se me acercó aquel francés-argelino de la noche de gala y guerras napoleónicas, vermú en mano y silla en la otra dispuesto a ¿departir? conmigo. Muy amable, eh, muy polités, me aclaró cuándo y cómo nos habíamos conocido. Lo reconocí enseguida, principalmente por su totémica nariz aguileña. Le ofrecí lo que él mismo ya se proponía aceptar, compartir mi velador. Lo ejecutó con expresión de “no esperaba menos”, puso su copa en la mesa y se sentó junto a mí en la silla que traía, mientras persistía por si acaso en aportar datos de la cena que compartimos con aquel matrimonio inglés (de la otra pareja de españoles que nos acompañaban, ni mísera referencia). Y por ahí hiló la conversación, por una anglofobia de tanteo y manual. Pero como yo no estaba para pronunciamientos, le correspondía con ambiguos asensos también de manual, la mirada compartida entre el horizonte espumado de olas inanes y el infinito de cruceristas esparcidos al sol por toda la cubierta. Así mucho tiempo, no sabría precisarlo. Hasta que seguramente percibió que sus inveteradas controversias con la Gran Bretaña apenas me arrancaban monosílabos. Entonces cambió a España, más concretamente a las disputas en torno a Gibraltar, y punzaba y punzaba. Pero yo, es que tampoco estaba para reivindicaciones solariegas, de verdad que no. A lo mejor en otro momento, en otras circunstancias, ¿pero en un crucero? Me mantuve en la misma posición nihilista, no por cálculo, qué va, sino por el imperturbable sosiego de mi tensión arterial. En estas, y con este ánimo, me levanté a la barra, pedí otra cerveza y otro vermú para él.
Cuando volví ya me tenía preparado otro territorio de conversación, bien distinto. Le mordería la curiosidad desde el principio y esperaba el momento propicio: una mujer, dos mujeres, una en el barco, otra en Venecia. Ni con los ingleses ni con Gibraltar, con este asunto sí que acentuó su olfato aguileño. Empezó por Rosalía, nos había visto en la catedral de Venecia, se interesó por la relación, los cómos, los cuándos y tal. Intenté disuadirlo con respuestas vagas. No se conformaba, quería detalles, detalles, porque, aseguraba, le sonaba su cara. Y yo me enroqué firme y distendido con el argumento de privacidad. No insistió por ahí. Sorbo de vermú pensativo y a continuación, sin mediar palabra, con rostro criptográfico sacó el móvil y me mostró una foto. Sobre un nocturno de espuma marina, primer plano en la baranda de proa del lazo promiscuo, tanga y corbata. “De modo que este abejaruco era una de las sombras de aquella noche”, pensé. Saturado pero distante, afronté su mirada de felino en garfios, que dejé disecada. Sin intención de respuesta, devolví mi atención al horizonte de hamacas. Unos minutos, el tiempo de un cigarrillo y de terminar la cerveza. Luego, miré el reloj, las cuatro de la tarde, entraba dentro de mis previsiones, a esa hora el salón-bufet sería un bálsamo para almorzar. Me levanté, le concedí un saludo imitando su polités y allá que fui, pleno, sorprendido de mí mismo, aunque también ligeramente fastidiado (a qué negarlo).
Sin embargo, lo de comer sin agobios no resultaría tan fácil. No era el barullo insoportable del desayuno, pero se le parecía. De cuya experiencia, sumada a las anteriores, deduje: el crucerista es un ser desarticulado, que come sin método ni intervalos, sólo por reclamos de inercias grupales, de instintos insaturados o de consumismo amortizado (“total, si ya está pagado, habrá que aprovechar”). No obstante, mal que bien, conseguí hacer honor a mis necesidades alimenticias reales. Y al camarote, la siesta, patrimonio inmaterial de la humanidad donde las haya.
No llevaría media hora durmiendo cuando me despabilaron unos golpecitos en la puerta, acolchados, confidenciales. Hasta la respiración contuve para no responder. Se reprodujeron por lo menos durante dos minutos largos, larguísimos. Cuando cesaron definitivamente, me di la vuelta en la cama y, cosa rara en mí, me volví a dormir.
No sé qué fue peor. En un sueño dislocado una multitud de sombras chinescas retozaban sobre hamacas en la plaza de San Marcos. De pronto, de entre ellas se levantaron tres siluetas desnudas y se aproximaban a mí a ritmo de danza latina. Las reconocí enseguida y un escalofrío de pavor me recorrió la espina dorsal. Huí, corría sin descanso. Pero cuando miraba para atrás seguían cerca de mí, cada vez más, siempre con la misma cadencia sensual que embriagaba sus cuerpos. Me precipité por la puerta de la catedral, atravesé la nave central, busqué la salida, di con la Puerta de Pile, tropecé al traspasarla, caí sobre un suelo entarimado, alcé la mirada, topó con unos barrotes de mar y la luna, me revolví y ya tenía las tres sombras rodeándome con su danza turbadora. Me anegaba el aliento de dos mujeres, y por encima de sus cabezas el pico de un cuervo que graznaba en inglés. Who?, who?, who?, así me desperté. Sudaba como si acabara de ducharme.
Cuando recobré los biorritmos, “allá Freud”, me dije. Me duché, ahora de verdad, y salí a tomarme un café. Me apetecía un café decente, no el habitual con agua, “seguramente la causa de estos sueños tan estrafalarios”, me argumenté. Así que acudí a una cafetería de pago. Seapass, cargo en cuenta, y a otra cosa, o sea, a fumarme el correspondiente cigarrillo. Recurrí a la cubierta de más soledad (o menos bulliciosa, según se mire), la bautizada como de babor-estribor. Como no había nadie, comprobé primero si me había equivocado. No, allí estaba el cenicero de pie, a rebosar de colillas. Me senté en uno de los butacones de mimbre que lo escoltan, dispuesto a disfrutar del sol rampante sobre el mar y el sordo oleaje que arrulla los sentidos y las sinergias mentales.
Al poco, llegó una pareja de jóvenes, andarían por los veintitantos. Encendieron sendos cigarrillos y se sentaron juntos en un mismo butacón. No tardaron en lo propio, besos iniciáticos, in crescendo, sabor, intensidad. Mi presencia, como sus cigarrillos, les importaba algo menos que nada. Se besaban medio abrazados, es decir, con un solo brazo, los otros dos colgaban por sus costados con el cigarrillo en la mano consumiéndose inútilmente. No cortaban ni para fumar. Luego, terminado el beso interminable, tiraron las colillas al cenicero, me concedieron una mirada de conmiseración, no sé por qué, y se fueron enlazados caderas abajo.
La parejita me había contrariado la autoestima algún que otro grado. “Qué sabrán ellos”, me respondí. Imaginaba si hubiera aparecido Cristina minutos antes. Pero no, me sacudí la galbana y la imaginación, mejor irse.
Sin destino, bajé cubierta a cubierta por las escaleras. Con el ánimo a medio gas, reparé en las alfombras deslustradas que las acolchaban y me vino la reflexión facilona: cuántos cruceristas las habrán ido hollando con el paso del tiempo y de los mares, se contarían por miles y miles, o millones. O con poco más de los dedos de las manos, me corregí, porque el crucerista es un ser proclive al ascensor. Parva controversia que me duró hasta la cubierta cuatro. Mi atención tomó la dirección de un manojillo de aplausos cercanos. En una gran sala con mesa de ping-pong competían oficiales de la tripulación contra “huéspedes”. Me uní a los espectadores. Aguanté tres partidas, me aburría aquel jaraneo edulcorado.
Por probar, subí de la cuatro a la cinco. Me decidí por un pasillo donde pululaban cruceristas mirando escaparates y entrando y saliendo de dependencias repartidas a uno y otro lado. Joyería. Me fijé en un luminoso: “Diamantes & Tanzanita”. La curiosidad y algún filamento crítico me animaban a entrar. A la puerta un chicho de uniforme repetía con sonrisa y voz marquetizadas la misma recepción confidencial en varios idiomas: “Pase, por favor, y disfrute de nuestra colección exclusiva de Tanzanita, la segunda gema más rara en el mundo de excepcional belleza”. Me dio por preguntarle si las gemas se llamaban así por ser originarias de Tanzania. Titubeó, miró en derredor buscando la ayuda de algún compañero cercano, que no encontró, y entonces se tiró a la piscina:
-Es que…, señor, yo, en realidad…sólo me han encargado transmitir esta información…, pero creo que sólo es…, cómo decir,… nombre comercial…
-O sea, como darle un nombre cariñoso a la joya para despertar ternura en el cliente y comprarla, ¿no?, pero nada que ver con las explotaciones de minas en ese país de África, ¿verdad? -le ayudé.
-Exactamente, señor, ha acertado -sopló aliviado.
Me di la vuelta y me fui sin más, y sin menos.
Consulté el reloj: las nueve. Entré en reflexiones transcendentales: para cenar en el comedor tendría que acudir ya; pero no tenía hambre, temía encuentros y, además, cuánta pereza mantener una conversación de circunstancias con quien te toque en suerte. Decididamente, a la cafetería con terraza para fumadores. Pedí un tinto, sin más precisión (imposible Rioja, a estos difícilmente los sacas del tinto de California). Me senté en un velador frente a la brisa tenue del atardecer espumoso y naranja. De nuevo me rondaba el alma lánguida. Yo la dejaba fluir abierto a irradiaciones o plusvalías. Pero no superaba rangos precisos. Se ve que no basta con la ambigüedad de la disposición, algún mecanismo habrá que accionar para diseccionar el magma. Y el caso es que yo… Pedí otro tinto por si acaso. Sin embargo, a pesar de alentarlo con otros dos cigarrillos más, el bucle no rompía. Al borde del masoquismo, una revuelta de jugos gástricos acudió en mi auxilio.
A esas horas el salón-bufet era un bálsamo para abismados, escépticos y pragmáticos. “Rediós -pensé-, el aforo del comedor ha debido de llegar hasta la lámpara de mil bombillas y cuatro mil lágrimas que lo señorea”. Me regalé con todo tipo de platos y parsimonia hasta la saciedad. Mientras tanto, sí que afloró por mis pensamientos algo concreto, se me había pasado la hora del espectáculo en el teatro, circo europeo según el folleto informativo del día. “Bueno -me dije-, para espectáculo, el de los estafilococos que me asedian”.
Luego volví a la zona para fumadores de babor-estribor. Pretendía consultar con el cigarrillo si recluirme ya en el camarote. Pero imposible, había allí un abigarrado jolgorio de gente cigarrillo en mano y copa de champán en la otra. Brindaban y posaban sin cesar ante los fotógrafos del barco. Secuencia de hombres y mujeres en edad de algazara. Toda la gama del regocijo, desde la carcajada en decibelios hasta la sonrisita de ocasión. Todas las fórmulas de abrazos, desde el estentóreo de amigotes de barril hasta el embozado en la sutil cadera. Besos y despedidas intercambiadas, entrecruzadas, reseteadas, reiniciadas tras un brindis y otro y otro. No llegué a traspasar la puerta cristalera, me detuve allí fascinado buscándome una explicación. No tardó: el final del crucero, sus preámbulos, estábamos en la noche de la despedida, claro, porque la de mañana había que preparar equipajes y tal. Horror, la despedida, mi despedida, escapé por si acaso.
Pero la ansiedad comenzaba a roerme el paladar y me impelía hacia el rincón del fumador, junto a la piscina. ¡Rezás!, diferente escenario para la misma secuencia: jarana, champán, cigarrillos, más la música-tecno a toda pasión. Atrapado entre las urgencias psiconicotínicas y aquel arrebato multiétnico, acoplé un gesto de contexto y encendí el cigarrillo angustioso dentro de la zona acotada, aunque lo más desplazado posible del epicentro. Un minuto después, segundo arriba, segundo abajo, mi turbio pronóstico: Cristina ante mí, brazos semiabiertos, champán y cigarrillo, cadereando al ritmo de los bafles, sonrisa promiscua. Me acercó los labios al oído trémulo:
-Dentro de poco, a las doce, en “el juego de los recién casados” mi marido y yo, cubierta cuatro, no te lo pierdas, seguro que te diviertes.
Escueta y concluyente. Se alejó regalándome un escorzo sensual y se perdió por entre la turbamulta con el mismo curveo con que había aparecido.
Preso de no sé qué desconcierto, apagué el cigarrillo, pero enseguida encendí otro, que no tardé en apagar para desaparecer. Al camarote, ni esperé ascensores. Cuando llegué, cerré a cal y canto, la integridad pendiendo de un cerrojo de hotel. Cogí el vasito del cepillo de dientes y fui con él a la terraza. Lo deposité en la mesa y encendí un cigarrillo, al fin podía disfrutarlo. Doblemente, por la transgresión consumada. El vasito como cenicero. Y ya que estamos, otro cigarrillo más, más reposado, delectante y reflexivo. Me sentía a la deriva.
La noche, la luna, las olas y el autoanálisis. Verdaderamente, no me seducía la opción de acostarme lectura en mano hasta el sueño. Me acomplejaba, me sarpullía una sensación de adolescente timorato y cohibido, que, a su vez, avivaba reproches levantiscos. Ante estas disyuntivas, normalmente me envalentono (instinto de superación o de fatalismo, cualquiera sabe). Así que, no había concluido una argumentación razonada, cuando ya estaba fuera del camarote. A la polifacética cubierta cuatro, no sin antes pasar por la zona de fumadores y depositar allí el vasito profanado con ceniza y colillas. Pregunté y me señalaron: “el juego de recién casados en habla hispana, por esa puerta”.
La entrada daba a la parte alta de un pequeño anfiteatro, cuatro niveles de amplio graderío, luz mortecina, medio aforo ocupado. Me senté en la grada más alta, donde había más asientos vacíos. Abajo, un entarimado con potente luz cenital, eje de todo el interés. El espectáculo (llámese así, connotaciones peyorativas incluidas) acababa de empezar. En el centro, Cristina; a su derecha, una de su panda; y a la izquierda, una desconocida (para mí, claro). Curiosamente las tres vestían atuendos semipiscineros, y ninguna tenía aspecto de recién casada según lo anunciado. Tres mujeres que respondían desde sus cómodos sillones a las preguntas, más tópicas que maliciosas, de un sujeto trajeado y socarrón (su personaje).
La entrevista se desarrollaba con cuestiones de calado obsceno, del tipo “su marido se queja de…”, “que ronco”, “que soy muy gastosa”, “que me río de su madre”, y por ahí. Hasta que el preguntador, con la sagacidad mejor ensayada, deslizó el tema de las relaciones sexuales. “Algunas de ustedes se atreven a decir el sitio más extraño…, o novedoso, donde han hecho el amor últimamente”. Se miraron las tres, con chispeo contenido, cada cual cediendo a las otras el turno de respuesta. Aunque, ya de principio se podía apreciar que la `desconocida´ no disponía de respuesta adecuada. Y la de la panda de Cristina tampoco, pero orientaba sus pupilas maliciosas hacia el rictus equívoco de su amiga. Cristina levantó el rostro hacia el graderío como una soprano, con barrido de reconocimiento, o de identificación precisa, antes de soltar su aria è mobile:
-En la terraza de un camarote.
-Pero… un camarote… de este barco…, supongo que… el suyo…
-Usted ha preguntado últimamente, ¿no? Esa es la respuesta.
-Bueno, bueno. Esperemos al turno de los maridos.
El público asistía divertido y morboso. Pero yo, creo que sólo morboso. Si acaso, con un ligero matiz de expectante, porque respecto al marido de Cristina tenía mis dudas sobre si…
Se disiparon pronto. Cuando le hicieron la pregunta cabalística, respondió, evidente y risueño él, que en el camarote. Pero, claro, el público murmulleaba petición sanguinolenta, y el avispado preguntador sacó el estilete:
-¿En su camarote, quiere usted decir?
-Sí, claro.
-¿Pero en la cama?, ¿exactamente en la cama?
-Por supuesto -respondió rotundo y cándido.
La carcajada fue unánime, la mía más (excuso las razones). Al marido se le quedó una risilla congelada entre signos de interrogación.
Suficiente como fin de fiestas. Pero como faltaban las explicaciones y aclaraciones, la puesta en común de unas y otros, me solidaricé con la truculencia mórbida del auditorio. Cubrió las expectativas (al menos, las mías): mientras Cristina se afanaba en recordar al marido lo inmemorable, él impostaba ojillos rijosos de “ah, sí, claro” de más que dudosa consistencia.
Me levante y me fui a dormir. Con una conciencia atávica que, sin embargo (o quizás por ello), no acababa de… Pero me dormí, enseguida y en profundo.
Al día siguiente, el último del crucero, desperté tarde, me levanté tarde, había pedido que me trajeran el desayuno al camarote tarde, por tanto, desayuné tarde. En realidad, seguramente mi subconsciente había planteado una estrategia de supervivencia de retardo para efemérides tan sublime y prescindible. Nos suele ocurrir, creo: en la vida hay días que sobran porque los afanes ya apuntan a bastantes horas más allá.
De todas formas, durante el desayuno me propuse superar el paréntesis y neutralizar el ligero hormigueo claustrofóbico que zapaba mis equilibrios. Así que, cuando terminé, mente y estómago henchidos, cumplí con el rito del rincón del fumador.
Conseguí un butacón y lo orienté hacia el azul áureo racheado de espuma (así de barroquista me salió la perspectiva que contemplaba). Plácidos los sentidos, la reflexión servida. Por allí pasó en flashback de todo, desde la mismísima ensalada de arándanos pendiente que marginé para enrolarme en el crucero. Sin eludir mi otro propósito vacilante de cabecera, el tabaco. Había pensado que el crucero me liberaría de su yugo, si acaso provisionalmente. Pero no, las constantes nicotínicas se habían mantenido, e incluso disparado en algunos momentos. Aunque también hay que reconocerle efectos beneficiosos, la galería de personajes propiciada por el rincón del fumador, yo mismo incluido.
Luego, la evocación se orientó hacia los lugares visitados. Mi mente, metódica ella, hizo un recorrido cronológico y sucinto (dimensiones de titular o microrrelato a lo sumo).
Villefranche, una parada de autobús a Mónaco. Mónaco, palacios de relumbrosas fantasías disney y crematísticas. Livorno, sólo plazas y calles de domingo semidesierto. Civitavecchia, resolver el caos para llegar a Roma y a la aventura sexual con Cristina. Pompeya, desvalido amasijo de ruinas, vulnerable a las interpretaciones del mejor postor sobrevenido. Nápoles, esplendor arquitectónico y las machaconas referencias al reino de Aragón (de España, ni el santo ni la limosna). Kotor, el marketing de la lírica medieval, y la mujer ante la portada de la catedral (que me persigue como una metáfora). Venecia, dos mitos deconstruidos y humanizados, la ciudad y Rosalía. Dubrovnik, apuesto decorado del Medievo e instinto de superación, de la ciudad y sus habitantes, como marca.
En realidad, este revisionismo minimalista me estaba sumiendo en un sosiego que no presagiaba nada bueno, me conozco. Pero de momento importaba disfrutarlo cuanto durara. Pasos y pensamientos, acompasados en ausencias de destinos, vagaban por escaleras y cubiertas, ajenos al cruce con cruceristas desganados o voluntariosos, circunspectos o arrisotados. Mientras por la cabeza planeaban los eventos de los folletos informativos, diarios y repetitivos como un macho pilón. Ventas de toda gama, desde ofertas de mercadillo hasta rutilancias con marchamo. El Inefable vidrio soplado. El casino crucerniego, mala copia de los auténticos. Aguaspás, aromaterapias y derivados aburguesadetes. El teatro de variedades (en el sentido más estricto del término).
Hasta que los jugos gástricos me advirtieron, hora de almorzar. Con la misma actitud de distancia del bien y del mal, fui al ascensor para subir al salón-bufet. Un par de escenas me devolvieron a la realidad. Primera, un sujeto fornido y casposo alanceaba con índice codicioso y desesperado el botón de llamada del ascensor, que soportaba impasible y rojo sus embates, hasta que al fin cedió y descorrió sus puertas. El hombre entró inmediato con la faz transfigurada de botín, y yo detrás, claro. El ascensor subió, una planta, solo una, y el individuo en cuestión salió como un rayo. Mi análisis calculó “tremendo gasto de adrenalina para subir de planta a planta, unos veinte escalones”. Segunda, entre los ocupantes del ascensor, una mujer fibrosa y fibrilar con un plato de plásticos con huesos. Mi análisis se planteó “ha comido ¿en el camarote? y traslada los restos a los contenedores de residuos de… ¿?” El caso es que la señora bajó antes de que el ascensor recalara en la planta del salón-bufet. Añado una tercera: como me temía, el salón-bufet presentaba una aglomeración infinita, de paseo central en domingo primaveral a la caída de la tarde.
Pues todavía mi karma y mi calma superaron el escollo. E incluso me permitieron después una siesta más que lozana.
Luego, café verdadero en cafetería de pago (después de haberlo probado ayer, insoportable el aguado del salón-bufet); y el resto de la tarde, un calco de la mañana. Peregrinar por cubiertas, escaleras y zonas de fumadores, desbrozando analíticas, parasíntesis, efectos mariposas y otros sudokus.
Calco de la mañana, sí, pero hasta que, apoyado en la baranda de una cubierta solitaria, confiando mis últimos devenires al infinito azul-azafranado, el recuerdo sucumbió a la memorable noche de proa y popa con Cristina (bueno, lo de popa fue después), corbata y tanga en único destino. “Dos prendas y un destino”, intituló el largo brazo de mis lacras.
Justo entonces, seguramente medió el duende de la telepatía fauno-erótica. Unos brazos serpearon desde atrás por mi cintura a la par que un cuerpo femenino se pegaba al mío (que era femenino lo detectaron enseguida mis omoplatos). La sensualidad del abrazo, furtivo y encelado, ¿cómo había de sorprenderme?, si ya tenía activadas las memorias. Hubo un reajuste de cuerpos y labios y alguna que otra caricia irreproducible de propuestas y promesas. Unos minutos, pocos.
-¿No crees que esta noche debemos despedirnos como Dios manda? -arrulló con ese descaro que ese mismo Dios, supongo, le ha dado.
-¿Qué Dios?
Pero Cristina no estaba para disquisiciones metafísicas, tenía prisa:
-Déjate de coñas. Llevo todo el día con desmarques y buscándote. Mañana, cada cual a su vida. Pero no me quiero perder… Esta noche, bailes de zumba en la piscina. Espérame donde la otra vez.
Me sorbió un beso linguopalatal y se fue.
Lo dio por sentado. Y el caso es que yo no objeté nada, ni a ella ni para mí. Me sentía a la deriva.
Se acercaba la hora de la cena. Volví al camarote. De acuerdo con las instrucciones de la organización del crucero (“la noche de antes del desembarco, quédense solo con lo imprescindible para llevar en equipaje de mano”), preparé el equipaje, lo dejé en la puerta y acudí al comedor.
El comedor era una mezcolanza de reprimida urbanidad y algarabía de despedidas. Me sentaron con un grupo de españoles, con los que apenas intercambié comentarios genéricos sobre el crucero, no participaba de sus euforias finalistas. Sí recuerdo que uno de ellos, ancho, grueso y de carcajada regalada de sí mismo le confió sobrado al camarero que nos atendía: “Ovidio, te lo voy a decir, más que nada para que duermas bien, en el cuestionario ese que nos han dado he puesto que eres uno de los mejores camareros del barco”. “Porrrfavor -pensé-, se sabía hasta el nombre del camarero, lo que habrá soportado el tal Ovidio en este crucero”.
A los postres, el momento álgido de desmadre comedido, cuando los camareros al son de una música decibélica se pusieron a interpretar una coreografía archisabida y ligeramente frugal y pusilánime, volanteaban sus servilletas por entre las mesas de los comensales con gestos y sonrisas musicadas, arrancaban así aplausos de correspondencia y algún que otro abrazo de rancia tradición etílica. “¿Esta era la apoteosis oficial?”, me pregunté.
Pues no, había una oportunidad más. Justo a la salida del comedor habían instalado una especie de fotocol donde el capitán, amabilidad de ocasión, se dejaba fotografiar con cuanto crucerista lo pidiera, instantánea para la posteridad. Eso sí, ante las cámaras de los fotógrafos de la empresa y correspondiente pago de tan inmortal impresión gráfica.
Evidentemente, pasé de largo. Una vez más, me sentía a la deriva. Y derivé sin remedio. Hacia la realidad donde las feromonas pastan. La piscina, los bailes de zumba. Y más arriba, zumba zumbando, la tentación, su pecado, infalible Cristina. Y otra vez la noche, la última luna, las últimas olas de espuma de plata, esta vez en el solitario césped artificial de la cancha de voleibol en la cubierta quince, a estribor, a babor, a proa, a popa, qué se yo.
Después, fuésemos y no hubo nada…más.
Al día siguiente, el colofón, lo más inquietante: al subir al tren de Barcelona que me devolvía a Córdoba, una mujer, que tomaba por delante de mí la misma puerta de acceso, me otorgaba el escorzo de una mirada tan adorable que… imposible describir la punción. Catedral de Kotor, su imagen ante la portada, mi alma.
(¿Epílogo? Ciérrese el relato con pantalla de créditos)