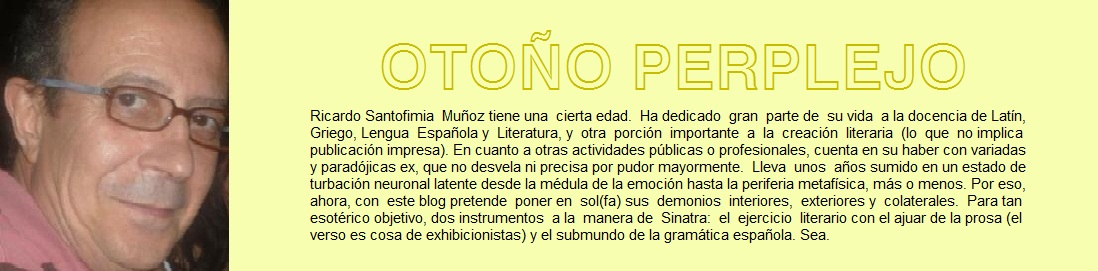BITÁCORA DE ESTÍO (15)
DUBROVNIK: LA PERLA Y LA GUINDA
Desde la cama, de costado hacia la terraza del camarote, las cortinas descorridas, las segundas horas del amanecer me despabilan. Los ojos aún soñolientos desbrozan el paisaje que delimitan las puertas cristaleras: a distancia media, una cuña de monte bajo hiende el mar cual proa inmóvil e impasible, el sol filtra y siluetea a través de su frondoso boscaje. Minutos que deslizan en cisne mi despertar sobre un mar alfombrado de grises.
Al poco, cuando el barco costea y gira en ola pausada, afronta la bahía prometida. Los ojos del crucerista abarcan una panorámica completa. “La Perla del Adriático”, rezan los folletos publicitarios. Ahora sí, la claridad rachea sin ramajes impertinentes, y el mar anchurea aunque abrazado por un contorno entreverado. Cadena montañosa de curvas sensuales, verde espeso, opaco, bravío pero melancólico, herido en las faldas por manchas blanquecinas de bloques inmobiliarios de osadía dispar, y colonizado en las orillas por esloras de variado poder adquisitivo.
Las ocho de la mañana. Media hora después, el barco atraca según lo previsto. A las nueve ya me encontraba pertrechado con mi kit de incidencias en la cola de cruceristas españoles con excursión contratada. Debía de ser casualidad inevitable, en cuanto accedí al autobús allí estaba. Cristina, su marido y su charpa ocupaban las primeras plazas. Saludé, qué remedio, sin apenas detener el paso hacia los asientos vacíos y aderezando sorpresa moderada y saludo provisional con un “a ver cómo se da el día”. Y un “eso, a ver cómo se nos da” apostillado por Cristina con mirada densa reteniendo la mía, y la de su marido cabeceando sospechas de una a otra (así me pareció).
La guía nos esperaba a pie de destino. Tras las introducciones correspondientes, el grupo aunado se dirigió entre un barullo abigarrado de visitantes hacia la muralla que circunda el casco histórico. El Medievo como referencia. Primera parada ante la Puerta de Pile.
La chica, alta, menuda, rubia, gafas de sol negras, gorra modelo militar, camiseta y pantalón anchos. Imagen quizás intencionada, embozar la belleza para centrar la atención en el mensaje, su trabajo. Allí comenzó. Nos detuvo antes de traspasar esa renombrada entrada de la muralla. Sobre el arco, una hornacina con estatua esbelta y bendecidora de sacramental, un obispo que resultó ser San Blas; y por encima, una tronera por donde asoma la boca de un cañón más o menos dieciochesco. El santo figura allí en calidad de protector de la ciudad. No precisó la guía desde cuándo, pero sí que la estatua era de 1992. Quedó, pues, en el aire si dicha protección procedía de siglos atrás o sólo del último. Alguna alusión hizo a la llamada Guerra de los Balcanes, pero en el momento apenas acerté a intuir la orientación.
Ya dentro de la ciudad, nueva escala, junto a la Gran Fuente de Onofrio (en denominación de la guía). Una plaza escueta y concurridísima con la fuente polarizando el protagonismo. Enorme construcción de piedra de base poligonal, columnas muy simples marcando los vértices, y en cada uno de los lados (creo que dijeron dieciséis) una máscara adosada esculpida en piedra vierte agua por el caño incrustado en su boca al pilón que rodea toda la estructura. Según contó la guía, la fuente remataba con una hermosa cúpula, pero quedó amputada por no sé qué terremoto de uno de esos siglos de la Historia, y seriamente dañada en la pasada Guerra de los Balcanes por los enemigos de Croacia. No habló de quiénes fueran, pero utilizó el término sin ambages. Algún cuchicheo indeciso culebreó por el grupo, que alguien apagó pronto al preguntar por el tal Onofrio.
Lo tengo comprobado, en estas excursiones o visitas en grupo suele haber quien ejerce de preguntón. Por afán de destacar, simplemente por su natural cotilla, por trauma psicosomático, o, quién sabe, por qué dudar, por afán documentalista. El caso es que interesaba la identidad de nombre tan insólito, Onofrio. Pero la guía aportó pocos datos: su nombre completo, Onofrio Giordano della Cava, que si era un arquitecto de origen italiano, que si llegó a Ragusa (la actual Dubrovnik) por el siglo XV, que si el Gobierno de la ciudad le hizo varios encargos, entre ellos, la construcción de esta fuente y de la llamada Pequeña Fuente de Onofrio “que luego veremos”. Y ya está. Enseguida desvió la atención hacia las empinadas escaleras de piedra que subían a los altos de la muralla. Enfatizó su historia, dimensiones, las extraordinarias vistas que ofrecía, posibilidades de recorrido, y, para quien tomara esa opción, indicó dónde conectar de nuevo con el grupo, porque este como tal iba a continuar el recorrido por abajo.
Situado a distancia prudencial, advertí que Cristina se sumaba a la propuesta de sus amigas, o la encabezaba, no sé. “Las mujeres nos vamos por la muralla, los hombres hacéis lo que queráis”, así de simple. Hubo un somero intercambio de cábalas, y efectivamente, las mujeres por arriba, los hombres por abajo. Cuando cada cual reinició la marcha, me encontraba a la cola de los de tierra firme. Algún sentido, o telepatía quizás, me dislocó la mirada hacia ese ramillete de mujeres que ya ascendían los primeros peldaños. Cristina, también un tanto rezagada de sus amigas, me secreteaba señas de que la siguiera. Pero…, pero…, pero que no. Le dirigí un discreto revoloteo de mano de esos de “luego, luego”, y me incorporé al grupo. Mejor dicho, me incrusté en él, lo más cerca posible del marido cornamentoso, para no caer en la tentación ¿tan pronto?, y para que él comprobara que no…
Pocos metros más allá, la guía anunció:
-Toda esta gran calle o avenida, como digan ustedes en español, es la más…llamativa de la ciudad. Se llama Placa. Luego, en su tiempo libre, podrán pasearla. Es muy bonita, con tiendas y todo. Pero nosotros ahora vamos por aquí a la izquierda, para otra visión también muy bella de las calles pequeñas… -iba a emprender la marcha, pero se detuvo un momento-. Por cierto, no me he presentado todavía, ¿verdad? Mi nombre es Andelka; pero, cuidado, no confundir con Andela. Los dos significan en español lo mismo, Ángela; pero el mío, Andelka, es nombre solo croata. El otro es de origen serbocroata. Okey, me siguen.
Quedaba claro por dónde iban o habían ido los tiros.
Nos transportó a una estampa medieval, veraz aunque hermoseada, con genuinos trazos de exotismo y melancolía pero trufada por los imponderables de la tecnología actual y la voracidad de los reclamos turísticos. Un recorrido por callejas encadenadas, umbrosas o tornasoladas, enfiladas por casas, casonas y caserones uniformados en fachadas de piedra vetusta, remozada, restaurada o simulada, por las que canaleaban metros arriba supercables y mangueras de nuestra febril civilización, con sus cajilleros, sus pantallas abandejadas y demás.
El suelo, bloques de piedra, tosca al principio, parecía después como si le acabaran de pasar la pulidora, como a las fachadas y sus tonos terrosos. Balcones aterrazados de columnatas o hierro en espirales floreadas sobresalían soportados por tirantes lisos, austeros o con macizas y rollizas volutas. Al poco, se acentuaba la frecuencia de restaurantes a la sombra de sus toldos o parasoles porque el sol ya lanceaba, y las tiendas de souvenirs con sus girolas de postales a pie de transeúntes.
En el sentido de la marcha, a cada cruce de calles, la guía, Andelka, nos orientaba la vista hacia la derecha, la conexión con la avenida principalísima y mágica. Pero mi interés se desviaba –cuestión de escepticismo o simplemente de llevar la contraria- hacia las costanillas que en los mismos cruces subían por nuestra izquierda ¿a qué destinos? En una, gradas de piedra pulida hacia el cartel en trípode de un restaurante de nombre imposible, el enramado verdoso de un árbol interior derramándose por la fachada. En otra, los escalones son ásperos, como sus ventanos de hierro oxidado y el enramaje que embosca su extremo. Más adelante, peldaños tersos y escoltados por macetones con grandes hojas verdes. En la siguiente el ascenso no lo marca el graderío, sino la escala de tendederos repletos de ropa que cruzan entre sus fachadas, ornadas estas también de parabólicas y mamotretos de aire acondicionado -modas fusión-. No recuerdo si en la última, la fronda selvática de sus macetones abrigaba la sombra de una pareja de mochileros sentados y adosados cada cual a su teléfono móvil.
El final de este recorrido de angusturas culminaría a las puertas, cerradas y enmarcadas en gótico, de una iglesia, fachada en piedra con manchas negruzcas de relente, rosetón rudimentario y campanario de ermita. Digna y austera. Pero en una calle lateral, el tendedero de balcón a ventana de una misma casa exhibía limpios recién puestos a secar, sin pudor o como afrenta, calzoncillos, braguitas, sujetador, dos sábanas y una colcha -la noche debió de ser dura-. Gran concentración de turistas echando fotos al hallazgo, lo que evidencia que no soy el único pateticomorboso sobre la tierra.
Un recodo más y cambiamos literalmente de ambiente. Desembocamos en el corazón de la ciudad, la Plaza Luza. La mirada serpentea por un contorno de fachadas, torres, cúpulas, soportales, terrazas toldadas aquí y allá, bullebulle de turistas. Y en sitial prominente la estatua enhiesta y marcial de un soldado medieval, rostro severo, espadón en el primer tiempo del saludo, armadura y escudo a juego, que acapara un goteo ininterrumpido de fotos para el álbum de anécdotas. Hacia él nos guía la voz de Andelka. “Cuentan las leyendas que este caballero salvó a Dubrovnik frente a las invasiones árabes. Por eso, su estatua simboliza la independencia de la ciudad. Su nombre es Rolando y estaba emparentado con Carlo Magno…” Anda, me digo, este debe de ser el mismo Roldán o Roland del Cantar de Roncesvalles; pero, vamos, allí, de parentesco con Carlomagno, no recuerdo… El caso es que este tipo se tiraría su vida repartiendo mandobles por toda Europa, porque de Dubrovnik a los Pirineos hay un tirón, y más con los transportes de aquellos tiempos, sólo caballos, y no de vapor precisamente.
Va de símbolos. A escasos metros de este Rolando, Roldán o Roland, una iglesia. Fachada de un barroco profuso, y en su cima, la estatua de otro protector de la ciudad, el ya citado patrono San Blas, con la misma gestualidad benéfica y sacramental y el mismo boato ornamental, que culmina en fulgente mitra dorada (que no quede).
Pues no, no estaba programado entrar. Ni en este ni en los demás edificios de imprescindible mención artístico-histórica. Al parecer, se trataba de un muestreo de exteriores. “Claro que quien esté interesado, a la conclusión del tour podrá…” Pues sí.
A partir de aquí me rondaría un poco el vértigo (en realidad, un poco al principio, después se agudizaría con la llegada de Cristina). Porque casi todo lo digno de ver y apreciar, por fuera, estaba allí o por allí.
Enseguida, la Torre del Reloj. Empotrada entre construcciones civiles, se eleva cuadrilátera en bloques de piedra aseada hasta la cúpula que guarece al campanón escoltado por dos figuras que lo golpean cada hora -aunque apenas se vislumbran, la guía detalla que son de bronce, dos gatos vestidos de soldados-. A media altura, el reloj: bordes remarcados como los de una bandeja, números romanos y una especie de cucaracha de metal, ¿bronce?, que ocupa el centro con patas simétricamente abiertas, las manecillas que marcan horas, fases lunares, etc. (o eso me pareció entender).
Ipso facto, la preguntita sintomática: ¿alguna relación de esta torre con la del reloj Venecia? Asintió la guía, pero sin entrar en precisiones, como si le repeliera la comparación con sus vecinos de la orilla de enfrente. ¿Y eso de los gatos? -segunda parte de tan perspicaz curiosidad-. Pero Andelka ya urgía hacia otro edificio cercano.
Palacio Sponza. Singular y fascinante compendio de la arquitectura del XVI en esta ciudad. Pórtico renacentista sobre seis columnas, elegante y holgado. Sus soportales amparan del sol de mediodía las pausas de los turistas y un cuarteto amateur de cuerda-viento-madera (dos violines, una guitarra y una flauta travesera), una mujer y tres hombres de la edad indecisa, atentos a las partituras de sus trípodes, con esmerado aspecto de profesionales. A sus pies, la carcasa de una guitarra abierta para recibir donativos y para ofrecer la venta internacional de un CD con sus interpretaciones (100 kunas, 4,5 euros u 8 dólares).
La musicalidad de sus acordes afelpa de fondo los comentarios de Andelka sobre el palacio. Por encima del pórtico, en el primer piso destaca la gallardía de sus amplios y picudos ventanales del gótico tardío, mientras que el segundo se limita a sobrias ventanas renacentistas, si bien, en el centro figura una hornacina con otra estatua -esto no lo aclaró ella, pero para mí que era otro obispo, o el de siempre-. Además, el edificio presenta en su trayectoria secular un currículum multiusos de envergadura: aduana, tesorería del Estado, banco…. Ahora honran sus muros los archivos del Estado, que incluyen valiosos manuscritos milenarios; pero quién sabe si un siglo de estos le asignan nuevo destino.
Cambio de dirección pero sin salir del círculo virtuoso. El Palacio Rectoral. Al parecer, se le llama así porque en él vivía el gobernador de la ciudad, que en su día, en su siglo, recibía el nombre de rector. Bueno, sobre su arquitectura Andelka precisó una miscelánea de gótico-renacentista-barroco, de difícil disección, consecuencia de sucesivas reconstrucciones abocadas por fenómenos adversos, como un terrible terremoto ocurrido allá por el XVII.
Abro paréntesis: (No es la primera vez que la guía alude al terremoto en cuestión, para resaltar sobre todo el instinto o afán de superación de la ciudad ante las adversidades. Voluntad que imbrica en la genética croata, y traslada al presente en sus referencias emocionadas a la última Guerra de Los Balcanes. Y siempre en un tono pausado, de do sostenido. Lo que viene a demostrar que hablar claro no siempre implica hacerlo fuerte).
Sigo. Pues me gustó. Lo que vi de este palacio, digo. Principalmente su pórtico, gótico o renacentista (qué más me da): columnas recias y estoicas soportando arcos mayestáticos y las nervaduras de sus bóvedas, las cuales albergan bancos de piedra adosados al muro. Me senté en uno de ellos, más que por descansar, para admirar sin distracciones de relleno, también para observar en otros el efecto cautivador. Mientras, Andelka había conducido al grupo a un patio interior de afamada beldad.
Reposaba allí mis sensaciones, con la mirada abstraída en un infinito inestable, cuando un cercano revoloteo de risillas me retrotrajo. Cristina y su troupe de cuatro damas en flor. Me rodearon, me preguntaron, me carantoñearon. Por momentos caía en la tentación del presuntuoso: qué éxito, rediós -me decía-, qué habría contado Cristina. Más todavía cuando ésta, con el recato que la caracteriza, se sentó a mi lado, me sujetó la cara entre sus manos de caricia y, con determinación inapelable, me bebió un beso. Las amigas acogieron la escena entre aplausos cómplices y risas obscenas. Luego:
-Entrad vosotras -pidió Cristina-, ahora voy yo. Que tengo que ajustar alguna cuenta con este… este… éste. Si os preguntan, decís que venía a punto de reventar y estoy buscando unos aseos.
Se fueron inmediatamente, entre presurosas, divertidas, dispuestas y encubridoras.
-¿Habíais quedado con la guía aquí? -pregunté para romper la pausa-. ¿Este era vuestro punto de encuentro con el grupo?
-No, era la puerta de la catedral. Sobre la una. Pero…, pues que la muralla se nos ha acabado antes, y sobre todo, porque algunas ya estaban cansadas de las vistas. Maravillosas todas, eso sí, pero… llega un momento en que… eso de tener siempre la cara en modo admiración… Y la cámara de fotos, pum, pum, y venga y venga.
-Es verdad -confirmé, e intenté asegurar la continuidad de comentario-, estas tecnologías de los últimos años nos están atontando, y quizás esclavizando. Antes, como tenías que medir la capacidad del carrete, controlabas mucho las fotos, tenías que seleccionar… Pero ahora, sin problemas, clic, clic, clic, y esto y aquello… Cualquier cámara, por normalita que sea, quinientas, mil fotos, en un rato, y luego…
-Espera -me cortó-. Te voy a enseñar una.
Sacó el móvil, con rostro mezcla de enigmático, resuelto y expectante. Sin titubeo, lo activó, pinchó en “galería” y con rapidez de experto aplicó el índice a pasar y pasar fotos hasta que pronto se detuvo y me mostró a la vez que preguntaba con afectación de fiscal americano:
-¿Qué te parece?
Décimas de segundo y me repuse de la sorpresa inicial. Pergeñé una mirada analítico-confusa a imagen tan elocuente: Rosalía y yo en las tenues sombras de nuestra cena veneciana. Me tomé mi tiempo para responder:
-Quizás le falte un poco de luz, ¿no? Claro, como era de noche, si no activaste el flash…
Pero se ve que ella traía ya su comentario bien elaborado:
-Qué calladito te lo tenías, ¿eh? Con razón no había forma de encontrarte. Cuarenta y ocho horas missing. ¿De dónde ha salido esa rubia?, ¿del crucero?, ¿o es que te esperaba en Venecia? Por lo menos anteanoche no dormiste en tu camarote. Y no me preguntes cómo lo sé. Lo sé.
¡Se creía en el derecho de pedir todas las explicaciones del mundo! ¡Se creía…
Me contuve:
-¿Te crees en el derecho de pedirme explicaciones? -pregunté lacónico-. En cuanto nos sentamos en aquella placita me di cuenta de que era lugar de paso, uno de tantos, para coger el trenecito que llevaba al puerto. De hecho, mientras cenábamos, sobre todo al principio, no dejaba de pasar gente. Pero ni siquiera se me ocurrió…, primero pensar en la casualidad de que tú…, y segundo esconderme o pedirle a… -dudé en el término que debía utilizar- …mi anfitriona cenar en un restaurante más discreto.
Dedujo la evidencia que le interesaba:
-Anfitriona, quiere decir que no es crucerista, y que la cita la tenías prevista, ¿eh, pillín?
Esperó alguna respuesta durante unos segundos, pero como me mantenía neutro, continuó con un veteado de palabras raciales, sensatas, pacatas, sensuales, y mucho tragar saliva entre medias. Que si en verdad no me pedía explicaciones, que preguntaba más por cotilleo o por curiosidad que otra cosa. Que si ya hacía tiempo que había dejado de ser celosa, a lo mejor porque el amor no… Que si, de todas formas, que un tío con el que ha flipado en orgasmos la noche de antes, ni rastro de él al día siguiente y al otro, ¡en un crucero!, ¡un sitio tan chico! Que si ella no reclamaba nada pero, coño, alguna pistita para los días siguientes hubiera quedado mona. Y que si, bueno, como al fin y al cabo la rubia se había quedado en Venecia, dependía de mí la piel de gallina que se le estaba poniendo con el recuerdo de… Y sus manos y sus labios, y los míos respondiendo. Si bien, con impudor de baja intensidad, dado el marco, y la inminencia de que el grupo regresara.
En cuanto Andelka y su enseña, banderita triangular roja y azul con penacho de tiras blancas, aparecieron, Cristina corrió a esconderse detrás de una columna. Y yo me incorporé al grueso del grupo con ostensibles muestras de mi soledad, principalmente hacia su marido, que no paraba de mirar hacia uno y otro lado.
Andábamos por la mitad de la plaza camino de la catedral, cuando Cristina apareció como saliendo de una cafetería cercana, se apresuró hacia su marido y desplegó pormenores: había cola para entrar a la toilette y además casi se pelea con “la señora portera” -decía- porque le pedía un dineral por un trozo de papel higiénico. “Ves, te lo he dicho”, corroboraba al marido una de las cómplices. Cristina todavía siguió dramatizando durante unos pasos más -“por poco me lo hago encima”-, hasta que el hombre, definitivamente burlado, convencido y comprensivo la animó a que olvidara el incidente. Y ella le correspondió con un arrumaco de agradecimiento y sonrisita de inocente resignación. ¡Qué peligro!
Enseguida llegamos ante la catedral. Me produjo el mismo efecto que los otros edificios: dimensión, aplomo y aspecto de dignidad que no llega a soberbia. Fachada en rosa pálido, desvaído, aunque tiznada en buena parte de sus abundantes motivos decorativos: esbeltas columnas, capiteles con profusión de acanto, cornisas con soportes muy labrados, frontones circulares y achatados, y estatuas de la fe cristiana (discípulos, obispos…) tanto en hornacinas como exentas sobre las cornisas superiores. Barroco de principios del XVIII, informa Andelka, e inmediatamente añade datos sobre su génesis: antes fue iglesia románica que, como había comentado de otros edificios, redujo a escombros el tristemente célebre terremoto del XVII. Por allí pasó también una leyenda sobre Ricardo Corazón de León, pero no me enteré muy bien. En realidad, estaba prestando más atención a unos tenues golpecitos por atrás rodillas-corvas, de Cristina, cómo no, que me estaban poniendo nerviosísimo y… poniendo.
El final de la leyenda me liberó. Andelka anunciaba un nuevo destino, el Puerto Viejo. Dos fortines modelados como pezuña de dinosaurio. Bastos y almenados, custodian una ensenada donde conviven embarcaciones de recreo con un barco-museo de época, medieval por supuesto. Aleación de historias y leyendas con origen o destino en este acceso estratégico del Adriático a la ciudad, que dan argumento o pábulo a sempiternas contiendas, disputas y rivalidades políticas y mercantiles con Venecia. Y poco más que maravillear; si acaso, curiosear las interioridades del barco-museo por el módico precio de unas kunas. Hasta aquí la visita guiada. “Disfruten de su tiempo libre, y yo le espero a las cuatro y media en la explanada de los autobuses para comentar lo que ustedes quieran y despedirlos, no olviden que la salida del autobús para el barco es a las cinco en punto. Chao, chao”.
Me fui por el embarcadero a paso despistado hacia el barco-museo simulando interés por visitarlo, pero con la sana intención de desmarcarme del grupo y de las temibles intenciones de Cristina. Porque malditas las ganas de sorprenderme con cabotajes, quillas, mástiles, velamen, arietes, timones, galeras, kits de supervivencia marítimo-militar, puesto de mando y material auxiliar (como, catalejos, pistolones y tal), planta alta, planta baja, bodega, camarotes, útiles de camarote y hasta la pluma del capitán (con la que escribía su cuaderno de bitácora, a esa me refiero).
Pues no. Averigua cómo, Cristina me persiguió, solapada o engastada en un manojo de turistas italianos (de nuestro propio crucero, porque sus caras me sonaban, además de sus voces) hasta la misma cocina del barco. “¡Oh, mio caro!”, dijo, mientras recreaba una sonrisa de poema hacia sus acompañantes y me lanzaba los brazos amorosos al cuello. Mi sorpresa en décimas de segundo pasó de gélida a irisada, a machada, a temeraria, a lúbrica, y ahí se detuvo y entretuvo, otros tantos segundos, hasta que volvió a natural y precavida.
Fue una escaramuza. Según me comentó a toda prisa, había detenido a su particular comitiva a pie de espigón por un sobrevenido absceso de ver el barco por dentro, que los demás declinaron, y porque, la razón oculta, había avistado mi acceso al barco. Así que, satisfecha momentáneamente la veta morbosa con la que primaba nuestra relación, aceleró el retorno.
Por mi parte, recuperada la calma del flujo sanguíneo, me encaminé hacia el eje del patrimonio histórico-unesco de Ragusa-Dubrovnik, la Placa. Despacio, observador, desapasionado, fui recorriendo este elegante y cálido paseo peatonal. Adoquines de piedra caliza alisados, rosa pálido por efecto de la caricia permanente del sol o de su esmerada limpieza. Cadena de fachadas de materiales y tonos reflejos, en disciplinada formación y altura a uno y otro lado, jalonadas por toldos de tiendas y terrazas de cafeterías, heladerías y restaurantes. Savia viva del arrullo turístico que discurre allí por pequeñas arteriolas en zigzag vacilante y subyugado.
Sin apenas reparar, topé con la renombrada Gran Fuente de Onofrio, y recordé que Andelka nos había señalado en un lateral la portada gótica de un monasterio franciscano, cerrada a cal y canto entonces y ahora abierta. También comentó algo de la importancia del edificio como museo de farmacia y como biblioteca de volúmenes, manuscritos, etc. de siglos. Dudé si entrar, pero renuncié, quizás, no sé, tanta incursión crucerista comenzaba a empacharme. Y además, la tan traída y llevada presencia de los frailes en la civilización medieval me fastidiaba un poco.
Volví sobre mis pasos con la misma indolencia, con la misma distracción en el paisanaje. Hasta el extremo inicial, la Plaza Luza. Allí recalé por pura intuición en “La Pequeña Fuente de Onofrio”, de la que también nos había hablado Andelka en la otra. “Luego la veremos”, había prometido. Se ve que lo había impedido o el límite de su jornada laboral o su pasión en pormenorizar otras descripciones o su consideración de atractivo menor para turistas de rápido aliño o un despiste irremediable. Cualquier opción me pareció justificable. Pero la fuente en cuestión, todo mármol, medio encastrada en el muro en una especie de gran hornacina, tenía un atractivo candoroso. Una pila octogonal con figuras de jóvenes desnudos esculpidas en cada uno de sus lados. En el centro, una columna salomónica con dos capiteles superpuestos, el de abajo con bajorrelieves de jovencitos arrodillados, y el de arriba, también de estructura octogonal, con mascarones que vierten chorros de agua por los tubos de sus bocas. Culminaba con una forma piramidal de delfines y conchas (me parecieron conchas). El encanto del conjunto residía en el recorrido artístico gótico-renacentista-barroco que mostraba, no faltaba un detalle.
Luego tomé un rumbo incierto, apático, y me adentré por una calle cercana. Pronto di con una fachada de trazos religiosos junto a la muralla, no sabría asegurar si gótica, románica o qué. Consulté el mapa que nos habían facilitado en el barco. Monasterio de los Dominicos. Ni me interesé por la pequeña información del folleto. “Franciscanos a un lado -pensé-, dominicos en la otra punta. Estos frailes de entonces no se perdían una, pordiós. Sí, claro, por Dios”. Y media vuelta hacia… Miré el reloj, las dos y media. La hora me despertó el apetito, como un resorte.
Regresé hacia La Placa, había recordado las callejas-terrazas de restaurantes que desembocaban en ella. La mayoría estaban repletas de turistas, casi todos españoles (lógico, a esas horas…). En la que encontré sitio, antes de sentarme ojeé con todo el disimulo y la prevención de que era capaz. No, ni Cristina ni los suyos andaban por allí. Me atendieron pronto, con una cortesía tan melosa que me sobrepasaba. Pedí recomendaciones al camarero, entre señas y chapurreos en español e inglés, me ofreció vino del lugar y un guiso de pescado, acepté sin más. Muy rico, tanto el vino como el guiso, pero nunca alcanzaré a descifrar la clase de pescado, ni me preocupa. Tampoco estuve muy pendiente. Mis pensamientos vadeaban la peculiaridad de la comida croata, exquisita por otra parte, y se entretenían en análisis de emociones.
Me ocurre a veces. Cuando comparto un plato con la soledad, la gastronomía pasa a actor de reparto y el protagonismo lo acapara la inteligencia emocional o algo de eso. En cierta forma, me sentía desfondado. No acostumbro a dejar en nivel medio la visita de una ciudad, máxime con las posibilidades exóticas o sugestivas o incógnitas de esta. Seguramente el problema estribaba en la acumulación de lugares y prisas en un pack de diez días. O, no sé, quizás me fagocitaba un extraño cóctel, la frivolidad-riesgo con Cristina y la fragancia-melancolía con Rosalía. Más un recuerdo vívido de ambrosía, la foto enmarcada en la memoria de aquella mujer etérea y sublime ante la catedral de Kotor. Un totum revolutum, exacerbatum e insuperabilis. Dificillima cuestio.
Y todavía quedaban dos días de navegación para la vuelta a Barcelona. “Tremendo -pensé-, cuarenta y ocho horas enteras sin salir del barco y, lo que es peor, de mis pensamientos”. Una perspectiva que me deprimía o algo más.
Al cabo, pedí un café y la cuenta. El camarero, solícito, me ofreció a la vez un chupito de maraschino. Cuando me iba comprobé que entre el café y el maraschino mi ánimo recobraba temperatura y aventaba cuitas.
Llegué puntual a la cita de vuelta. Andelka, la guía, se interesa amable y profesional por nuestras impresiones sobre la ciudad. A la hora de despedirse se mostró cercana y nos conmovió con un apunte de su particular vivencia de la denostada Guerra de los Balcanes. Había respirado aquel terror de los doce a los dieciséis años, aludió brevemente a las nefastas consecuencias psicológicas de tan descabellada guerra en la población, y destacó su fortuna de no haber perdido en ella ningún ser querido y de vivir ahora feliz: “Aunque no gane mucho, tengo trabajo, un marido maravilloso y una hija preciosa”. Todos le aplaudimos a modo de agradecimiento y despedida. Creo que de los más sinceros de este tipo de adioses que he compartido, porque por encima de la calidad técnica de la visita guiada sobrevolaba la ternura hacia las cicatrices de un sufrimiento superado.
Concluido el intercambio de parabienes, parecía, a mí me parecía, que la jornada alcanzaba un cierre lógico, paradigmático. Pues ni mucho menos. A pie de autobús, se me acercó Cristina con cara de énfasis, me preguntó por mis horas de galán solitario, mis últimos paseos y mi comida. Un interrogatorio-pretexto acelerado, promisor, subliminal. Terminé con el maraschino. “Licor de cerezas”, precisé. El autobús a punto de arrancar, apenas quedábamos cuatro o cinco para subir, nosotros dos retenidos en conversación fiera, que ella concluyó con un índice protónico y reptante:
-Licor de cerezas, ¿eh? Comprueba tu reloj. Cuando lleguemos al barco, una hora después estoy en tu camarote. A ese licor le falta la guinda, y se la voy a poner yo.
Ni qué decir. Se la puso. Desde el desnudo vertiginoso tras el cierre de la puerta del camarote hasta el pausado destello del sol que, ruborizado -como cualquiera- se fundía en el mar frente a la costa dálmata. El espectáculo lascivo que presenciaba en la terraza del camarote no era para menos