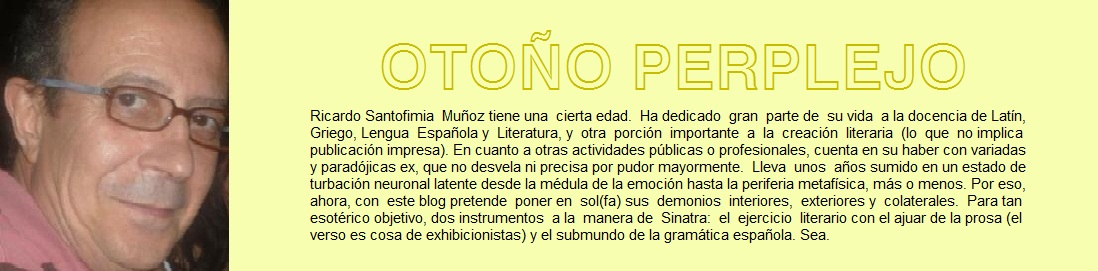BITÁCORA DE ESTÍO (13)
VENECIA, DE MITO….
Mediodía por la cubierta de piscinas, hora y espacio de máxima concentración de cruceristas a bordo. Un rumor se corre y propaga, primero vacilante, conjeturas, atisbos, susurros inquietos; pero minutos después, a medida que el barco va enfilando hacia tierra y evidencia un paisaje de costa, los tonos adquieren consistencia, seguridad y volumen y desescaman expectantes, arrebolados, ilusionados, entusiasmados en mensaje unitario: “¡Venecia a la vista!” Aunque ya se sabía -lo había anunciado la organización del crucero-, el barco arribaría al puerto de Venecia algo después de mediodía.
Abandoné la lectura y me levanté de la tumbona a mirar, como todos. Efectivamente, allá a lo lejos se divisaba la costa, una costa, el mar recortado por unas lomas bajas, sin más señas de identidad. ¿Qué importaba?, fragor de cámaras y móviles, clic, clic, clic, por babor, por estribor, por doquier, por inercia, por sinergia.
Me tentó la reflexión: el personal está ávido de emociones, y tratándose de mitos, ya te digo. Pero no quedó en simple parpadeo del pensamiento, rara vez me limito a una nota a pie de página. El peligro de mis querencias. No sé si por absceso intelectual, entretenimiento o vicio, me dilato, diluyo o escarbo en el apunte sobrevenido. Se me ocurrió sondear entre prudente y humilde mi nivel mitómano. ¿Para qué me haría semejante pregunta? Y menos, a las puertas de la mismísima Venecia. Con resultante de desasosiego. Más o menos controlado, pero desasosiego al fin y al cabo. Unos minutos, bastantes, aunque quizás insuficientes. Déjate llevar, hombre, me sugería la voz facilona del polo simplón, los mitos son consustanciales a la naturaleza humana, por paradójico que parezca. No tanto, me aseguraba la voz del otro polo, los mitos atontan, merman, pervierten, prostituyen la realidad en fantasía, vulgares proxenetas.
Antes he dicho minutos, pero, bien contado, creo que mi debate intrapolar se prolongó al menos durante media hora. Aproximadamente hasta que el barco superó el primer espigón del puerto, cuando reparé en que tanta cuita me enajenaba y, ¡rebuah!, obstruía el primer ritual de la mirada. Así que lo solventé con una componenda: de momento, digamos que soy relativamente mitómano; luego, pues según. Y pasé al paisaje.
Aguas pausadas con el verdor puro del sol de mediodía, alguna que otra lancha motora luciendo palmito con cabriolas y estelas de espuma en torno al crucero, que, paso de elefante, va surcando mayestático una zona de balizas que le marcan el acceso al puerto, junto a dársenas sembradas de altas grúas portuarias y repletas de embarcaciones de recreo. Por aquí flirtean ya las primeras láminas de la ciudad mito: tejados ocres a dos aguas, cúpulas grisáceas de media esfera rematadas con pináculo y torres afiladas.
Lo comprobaría a lo largo de las horas, el mismo juego de tonos por toda la ciudad, grises y ocres, más alguna que otra paleta de rosa y verde, pero siempre con cierta pátina de palidez. Efecto de la atmósfera marina, de la psicología arquitectónica, del marketing turístico o de la falta de presupuesto para restauradores y pintores de brocha gorda. O de algún otro motivo que escapa a este profano en trance de profanador.
Por cierto, la primera sorpresa me llegaría poco antes de culminar esta marcha cadenciosa hacia el puerto: a pie de mar, una iglesia o basílica con aspecto de templo griego, con su tímpano triangular y todo. Aunque la sorpresa no residía en su portada, vistosa, elegante, sino en una estatua colosal erigida a su lado. Vista desde arriba, desde el barco, su cabeza alcanzaba justo hasta el entablamento que sostiene al tímpano. Pero reclamaba la atención, no sólo por sus dimensiones, sino por la imagen misma que representaba: un ser humano deforme, una mujer sentada sobre una peana cuadrangular, desnuda, color gris veneciano, cabeza rapada salvo una especie de flequillo recortado sobre la frente, mira hacia su derecha –el lado contrario a la iglesia-, con rostro inexpresivo, o quizás taciturno; sin brazos, aunque con restos de muñón en el derecho; los pechos son dos protuberancias paleolíticas y asexuadas que descansan sobre una barriga de embarazo; en esa posición sedente, piernas cortas, muy cortas, semiabiertas, con muslos excesivamente gordos hasta las rodillas, desde donde se moldean hacia los pies con abertura de pies planos. Desconcierto. Qué anunciaba aquello, qué pretendía provocar, ¿conmiseración?, ¿miseria?, ¿aviso para navegantes que se acercaban a contemplar los oropeles de esta ciudad legendaria? He estado después buscando imágenes de esta iglesia o basílica por internet, y las he encontrado, si, pero ni rastro de tan monumental y turbadora metáfora al lado. Acaso fuera el reclamo de alguna exposición temporal de escultura o pintura que hubiera por allí, en cuyo caso, no quiero ni pensar lo que se podría encontrar en ella.
El barco quedó definitivamente instalado en la zona de cruceros del puerto hacia las dos de la tarde. El dispositivo de desembarque estaría listo para media hora después, anunciaron. Trajín de masas de cruceristas para tomar posiciones de salida, mientras una minoría relativista y hambrienta acudíamos al salón-bufet. Venecia podía esperar, pero los jugos gástricos no.
Mientras despachaba un menú de ensaladas, planchas, salsas, melón y sandía, me planteé el futuro inmediato. Saqué el móvil, lo puse sobre la mesa, comprobé su estado. Operativo. Bien, tenía que decidir si me decía a llamar a Rosalía. No era fácil, a pesar de los mejores augurios. No en vano soy mucho de tamiz, de mucho tamiz. Y, claro, mi capacidad resolutiva no fluye y acelera hasta que no ha superado varias cribas.
El problema no venía de origen. De hecho, en cuanto conocí la ruta del crucero, asocié Venecia a Rosalía y me apresuré a conseguir su número de teléfono. Me ilusionaba el reencuentro al cabo de los años. No, nada me inquietó entonces. La duda era reciente, venía barbullando desde un rato antes, cuando me sobrevino el dichoso debate sobre mis tendencias mitómanas, y por ahí se coló ese ligamento cruzado Venecia-Rosalía. Es decir, si Venecia se me presentaba como un mito a punto de deconstruir y, en consecuencia, de descatalogar, me maliciaba que con Rosalía ocurriría tres cuartos de lo mismo. Vale que me encanta desmitificar, pero Rosalía… Seguramente hay mitos de los que es mejor no despertar.
Dilema fortuito y antipático atorado otra vez: ¿para qué me haría semejante pregunta? De nuevo los acosos bipolares tejían y destejían argumentos. Aunque, mientras tanto, mi mano inconsciente había cogido el móvil y buscaba entre el listado de contactos, como por entretenerse, como a la espera de conclusiones, y un dedo desmayado y traicionero, no sé cuál, pulsó el número de Rosalia, en plan de prueba, como si intentara zanjar el debate por la vía de la comprobación: a qué tanto discutir si al final resulta que no contesta o, lo que es peor, el número es falso o simplemente no existe.
Señal de llamada -existe por lo menos-, décimas de segundos, todavía confiaba en que no descolgaran, un tono, dos, tres, dudaba ya de que lo hicieran, cuatro, cinco...
- Sí, quién es, por favor.
Esta voz… -pienso, otras cuantas décimas de segundo- medio raspada pero melosa… ¡Coño, pero en español!
- Ejem -me apresuro, función fática, mantener el contacto-… ¿Rosalía Solano? No sé si… Verá…, acabo de llegar a Venecia en un crucero y…
Me quedé pinchado más que nada porque me estaba reprochando mil veces, en décimas de segundos también, explicación tan pueril. Pero ella:
- Pues claro que has acertado, chaval -su voz también se volvió cariñosa y casi eufórica-. Llevo dos días esperando tu llamada. Seguramente me dijeron mal la fecha.
Ese tono, ese calor, esa disposición, me fortalecieron, sólo en décimas de segundo, más que suficiente para afrontar el mito con confianza y aplomo. La conversación se volvió enseguida fluida y corta, porque convenimos en el interés inicial, vernos aquella misma tarde. Me citó en una de las terrazas de la Plaza de San Marcos. Explicó un poco en cuál, pero la precisión no funcionaba, así que lo dejamos para unas dos horas después, tiempo calculado, por ella, de mi llegada a sitio tan emblemático, ¿y tan mítico?, para encontrarme con mujer tan singular ¿y tan mítica?
Dejé el postre a medio terminar, me serví el clásico café aguado de la maquinita y salí disparado al rincón del fumador, nicotina para la ansiedad. Al cabo de los años nosecuántos estaba a dos horas de Rosalía.
Rememoré así por encima, fumarse un cigarrillo no da para mucho. Los años de facultad, en que sólo la conocía de vista y de alguna que otra referencia. Ya por entonces Rosalía no era mujer que pasara inadvertida. Una belleza jovial, intelectual, llana, crítica, dispuesta, generosa, activa, comprometida y rubia de ojos azules. Coincidimos algunos años después, con la profesión ya a cuestas, por el sistema de un grupo de amigos conecta y tal con otro del mismo tipo, ella en uno, yo en otro. Entonces sí, intercambiamos impresiones, ideas, opiniones, etc. Del gran grupo pasamos al petit comité, y de ahí a la relación personal. Digamos que le caí bien, en los primeros compases por mi afición a la literatura y a escribir prosas. Acababa de divorciarse de un marido que escribía versos y parecía tentarle la posibilidad del cambio de género. Por ahí vendrían confidencias de pasado, presente y futuro y alguna que otra caricia, que justamente desbarató el futuro. Sus inquietudes la llevaron a la militancia política, y enseguida asumió liderazgos y responsabilidades, para los que se encontraba dotada, sin duda. Pero a mí, menos las inquietudes, me desbordaba todo lo demás. El resultado, tantos años de por medio. Hasta esta Venecia, donde ocupa no sé qué cargo en el Instituto Cervantes. Fin del cigarrillo evocador.
Después, al camarote a por la mochila con el kit de acompañamiento y un figss-figss de colonia al paso. Con que coqueto, ¿eh? -me pregunté ante el espejo antes de salir-. Rehusé la respuesta, me daba pudor, y rubor.
Tras superar apuros de desplazamientos, mapas y preguntas en modo turista despistado di con el vaporetto. El célebre y preciado vaporetto de todas las guías informativas y foros de internet. Ticket y acceso.
Consigo hueco en la parte descubierta de popa, asiento de madera corrida encastrada al lateral, o sea, cuerpos adosados noventa por ciento turistas. A mi derecha, una pareja de latinos, moreno y bronce, mucho más adosados entre ellos. A mi izquierda, una, dos y tres asiáticas, de juventud imprecisa, sonrisa candorosa y cámara en ristre -ya sé que la descripción no es muy original, pero tampoco voy a tergiversar ni poetizar la realidad-. Quizás japonesas, pero, claro, tampoco andaba yo para análisis de oberturas en el rasgado de ojos, ni de acento de pómulos, etc.
Así pues, vaporetto en marcha, me abstraje y concentré los sentidos resultantes en el Gran Canal. Como si fueras por una gran avenida, una magnífica avenida, ancha, espaciosa, diáfana, mágica pero con tráfico, de otras embarcaciones, claro, lo que la humanizaba. Esto me distrajo un poco al principio, los comentarios risueños, cantarinos y niponfascinados -tres delicias- de las presuntas japonesitas también. Pero sólo hasta el primer apeadero, que fue cuando me dije “esto es como el autobús urbano, con su recorrido, paradas, subida y bajada de viajeros y tal, pero por agua”.
Bueno, cuando el vaporetto reanudó la marcha, todavía pergeñé una observación algo renuente: los laterales del Gran Canal estaban, a trechos, sembrados de empalizadas de embarcaderos abarrotados de barcas, barquillas, lanchas y demás vehículos de transporte o traslado acuático; o sea, el equivalente a los aparcamientos de cualquier avenida. Seguro que tienen zona azul y todo; aunque puede que algunos sean garajes comunitarios o algo así. Pero inmediatamente me pregunté: ¿no crees que te estás perdiendo un panorama de ensueño? Me respondí que sí. Y ya me hice caso del todo y me propuse empaparme del paisaje.
Dispuesto a dejarme seducir, levanté la mirada por encima de los embarcaderos y embridé mi natural distante y descreído, esfuerzo casi innecesario porque al punto comenzó a tambalearse. Sobre todo tras pasar bajo un primer puente de construcción convencional. A medida que este vaporetto, tractoroso, trompicoso, avejentado y resignado, avanzaba cual mulo de carga, se prodigaban arquitecturas góticas y renacentistas y su orgullo milenario, impávido, mudo y bello.
Prolongada y magnética secuencia bajo el asaeteo incesante de las encandiladas japonesitas que, parapetadas tras sus cámaras de última generación, no pierden detalle, detalles, pero quizás también perspectiva. Un puente de herrumbre, otro con barandas de cristal (impuesto, sin duda, por necesidades de la modernidad, pero que incordia bastante al entorno milenario), y el famoso puente de Rialto, de imposible majestad y sencillez. Entre sus tramos alternan fachadas en su mayoría de factura clásica rosáceas y grises, colores desvaídos y fuertes de abajo arriba, líneas rectas atravesadas por amplias balconadas, de señoríos o aburguesadas, salpicadas de banderas italianas o venecianas, en solitario o emparejadas o acompañadas de europeas, torres inconcretas en tonos terrosos y cúpulas averdinadas, y una espectacular balaustrada a pie de mar (“Museo di Storia Naturale. Bestiario Contemporaneo”).
Mientras la marcha del vaporetto me lo permitió, fijé la atención en una fachada de particular reclamo fotográfico. Se me antojaba de renacimiento decadente o florido, no tanto por su balconada corrida como por los prudentes excesos de la arquería de sus ventanales. El acceso por mar está protegido por una carpa de púrpura decolorada, mientras que por encima de esta una especie de tapiz, también en púrpura pero caramelizada en este caso, anuncia “Casino di Venezia”. La fachada es apuesta, glamurosa, etc. de por sí; pero es este circunstancial tapiz o simple colgadura lo que excita el fragoroso cliqueo de toda la popa turística del vaporetto y, hasta donde la vista me alcanza, buena parte del lateral de babor y los más atentos de estribor. Y eso que aquí, a diferencia de lo que había contemplado en Mónaco, a la puerta (embarcadero) del casino no se exhibía una puñetera embarcación sobre la que descargar todas las maldiciones, juramentos y escatologías de la envidia.
Fue entonces. Aquel monumento hermoso y malsano ya quedaba atrás y mi mente reclinaba la mirada por las orillas. Entonces lo advertí, la conjunción emocional que subyuga y subyugará a todo visitante de esta ciudad, sea en la forma de turista o crucerista (para el caso, apenas hay diferencia), de viajero empedernido o recalcitrante, de novios en viaje de tales o de improvisados tales en furtivo viaje de dimensión específica, de visitador aventurero o de circunstancial congresista de medicina desoxirribonucleica. La seducción no reside sólo en esos frontones y columnas que se suceden a lo largo del recorrido, ni en las gárgolas de rostros esculpidos con la boca abierta bajo los tejados, ni en las pequeñas esculturas, motivos mitológicos, que rematan los ángulos del triángulo de sus frontones, ni en la persistencia de unas fachadas con decoración y vanos de alma en equilibrio. No. Todo ello por sí mismo conformaría un conjunto digno de admiración, qué duda cabe; pero… era el agua, el mar lamiendo con verdina y moho los pies de sus cimientos, el mar, que no importuna sino alabea, que no invade sino acaricia y amorosea y ensalza y vivifica la prestancia de este relicario arquitectónico.
Tamaño descubrimiento -vale que poco original, lo admito, pero…- anonadó y arrinconó mi capacidad expresiva. Imposible describir la sucesión de impresiones que fueron quedando en mi espíritu. Renuncio. Son los riesgos del arte pluridimensional, las sensaciones desbordan a las palabras, al menos en mi caso, que funciono a base de intuiciones y sensibilidades cuasicorruptas. Supera tú la expresión experta, sensual, sibarita, culta, documentada y apabullante de la persona que te ofrece su información y sensibilidades, con amable exigencia de instrucción básica, eso sí. Buf, me sentía noqueado, no acostumbro a percepciones tan seguidas y tan fuertes.
Así que cuando bajé del ínclito y vulgar vaporetto, todavía bajo tales efectos narcóticos, lo hice sumándome a la inercia de la mayoría que lo abandonaba, y de las tres japonesitas, que también lo abandonaban.
Hasta minutos después no me invadió una suerte de liberación, y la conciencia de que efectivamente había coincidido en el destino con todos los demás, San Marcos.
Miré hacia los quince mil puntos cardinales del lugar y sólo acertaba a perderme en un ingente trajín de gente que hormigueaba en hileras descompuestas o aglomeradas, deshilvanadas o moleculares en múltiples destinos finitos o despistados, imprecisos o guiados, sorteados o arrutados, colectivos o wassappeados, multicolores y veraniegos todos.
Iba a preguntar algo, no sabía exactamente qué -de verdad-, cuando justamente un wassapp multiplicado me salvó: “Media hora esperándote en la plaza de San Marcos”. “Terraza al lado del Campanile“. “La primera a la izquierda viniendo desde la catedral”. “¿Tardarás mucho?”
Me apresuré a responder: “Acabo de bajar del vaporetto”. “Parada de Piazza de S.Marco”. “¿Crees que daré contigo en cinco o diez minutos?”
Respuesta: “Sí”. “¿Te pido un café o una cerveza?”
“Las dos cosas, guapa” –sentía que todos mis escáneres retomaban su habitual pleno funcionamiento.
Y allá que fui al encuentro de mi segundo mito veneciano.