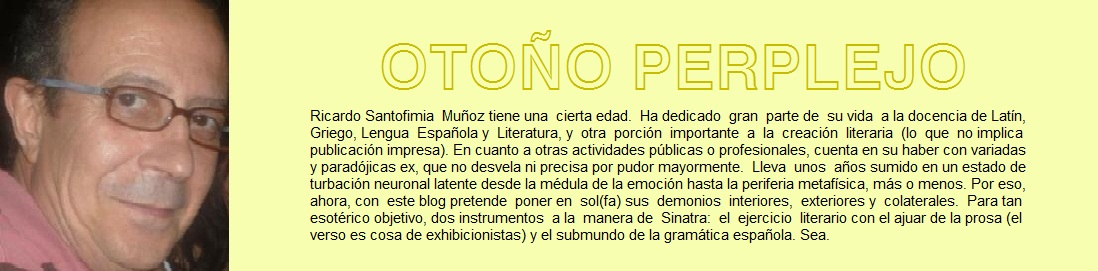BITÁCORA DE ESTÍO (7)
EL RINCÓN DEL FUMADOR
Regresé de Mónaco cerca de las tres de la tarde, con hambre de lobo marino; pero antes pasé por el camarote para dejar la mochila. Y encuentro el teléfono parpadeando, un mensaje. Pulso y me habla una voz en español de cadencias latinas: algo así como que mi banco está rechazando los cargos de mi tarjeta de crédito, por lo que me ruega acuda a Recepción para solucionar este contratiempo. ¿Cómo?, ¿cómo? ¡Cómo! Me revisto de orgullo y solvencia y acudo con una reflexión encanallándome la sangre: las fragancias que laten en Mónaco, puro celuloide; la cruda realidad anida en la tarjeta de crédito.
Me atiende una chica en español californiano. Despliego argumentos del tipo “pero ustedes qué se han creído conmigo”, esgrimiendo mi tarjeta de crédito, nombre, fecha de caducidad, etc., con tono elegante, eso sí. La chica encaja con seriedad profesional, “me permite la tarjeta, por favor”. Se la pongo en el mostrador como quien suelta el as de bastos. Pero ella la coge silente y calma, la posa al lado del ordenador y no le abandona la mirada mientras teclea sus datos. Cuando se detiene, concentra la atención en la pantalla. En todo ese tiempo -casi diez minutos, calculo-, no me concedió ni una explicación provisional. Así que estuve dudando entre relajarme o espolear mi autoestima. La disyuntiva quedó en suspenso por su intervención. Entonó una excusa referida a problemas en las conexiones vía satélite, “recientito solucionadas afortunadamente”, y así, también los cargos en mi tarjeta. Me dejaba algo frustrado, por mis neuronas cabalgaba ya el séptimo de caballería. Lo reprimí a medias, porque a modo de despedida me permití el desahogo de una conclusión, una advertencia y una bordería: “Así que el problema era de ustedes. Espero que no vuelvan a molestarme, yo no soy experto en telecomunicaciones”. Por supuesto, con el tono elegante que -ya digo- me caracteriza.
Aunque, en estos casos la agresividad residual me impele a fumar como último y único recurso, desaforadamente. El ansia me llevó en volandas al rincón del fumador.
El barco, cual local de ocio que se precie de caché, prohíbe fumar, salvo en dos o tres sitios muy acotados. Mi preferido se encuentra junto a la piscina, al que bauticé cariñosamente el primer día como rincón del fumador. Se me antojó eso, un lugar escueto y entrañable, no delimitado por groseras puertas ni mamparas, sino sólo por una línea imaginaria marcada por dos grupos de gruesos y confortables butacones de mimbre, cada uno de ellos en torno a una mesita baja, también de mimbre, en cuyo centro reina majestuoso y acogedor un cenicero de plástico duro, que alberga las colillas sin fin de las almas atormentadas e imperfectas.
Allí llegué con mi bagaje de flujo contaminado y me puse a fumar, un cigarrillo, dos, tres, mirando al entorno sin ver, sólo concentrado en suturar el aguijón del dichoso mensajito y acariciando, la mano en el bolsillo, las mejillas de mi sufrida tarjeta de crédito.
Al cabo, cuando remitía el escozor, noté que volvía el hambre postergada. Guardé el siguiente cigarrillo, a punto ya en las manos para encenderlo, y enfilé hacia el salón-buffet. ¿Servicio de restaurante a las cuatro y pico de la tarde? Sí, allí siempre hay un plato para cada hora y una hora para cada plato.
Saciado el apetito y restablecido el equilibrio del circuito psicosomático -aunque últimamente se me desmanda con más frecuencia-, recuperé el temple habitual. En tal estado volví al rincón del fumador, para cumplir con el rito, el cigarrillo post-almuerzo.
Encontré el primer corro de butacones ocupado por un grupo de españoles (vale, cedo: y de españolas). No, nada de voceríos, risotadas ni demás sanbenitos. Escuchaban con discreción y ternura las pulsiones de una señora en silla de ruedas. Debía de ser inglesa o, pongamos, británica, rondaba la edad provecta, el porte aristocrático y la incontinencia verbal. Y gozaba, sin duda, de un espíritu crítico y vivaz y de al menos un par de paquetes de tabaco diarios. Lamentaba entre su inglés fluido y el español chapurreado los malos tiempos para los fumadores, relegados a espacios cada vez más marginales y reducidos. “Small, small, small”, abundaba a cada comentario, arrancando sonrisas de adhesión de los interlocutores.
Me acomodé en un butacón del otro corro, más solitario. Al pronto no reparé en la pareja -heterosexual- que había enfrente. Pero, claro, como uno se aburre fumando solo, se pone a pensar o a observar. Y como lo de pensar ya lo había practicado con creces en mi anterior visita a este rincón, pues eso. Escudado tras las gafas de sol orientadas hacia el infinito, y con la inestimable coartada del cigarrillo librepensador, me entretuve en una fotografía bastante grotesca. Andarían estos dos por los cincuenta o sesenta años, ambos anchos, altos y gruesos, y con origen indefinible, pero de los Pirineos para arriba, o del cabo Finisterre para la izquierda. Él, camisa de pelo canoso en pecho, bañador hawaiano, repantigado en el butacón, sobrado de sí mismo, fuma puro y come uvas. Ella, camisa y pantalón largo blancos y anchorros con transparencias de biquini verde y amarillo, sentada a lo macho, ligeramente inclinada hacia delante regalando escote, fuma un cigarrillo y come albaricoques a doble moflete. Al poco rato, él apaga el puro en una tarrina de yogur recién empezada que había al lado del cenicero, ella apaga el cigarrillo en el plato repleto de huesos de albaricoque, que queda también junto al cenicero. Después se incorporan en plan artrósico y se van arrastrando chanclas despatarradas -juro por mis textos que lo descrito es reproducción fiel del original.
De semejante secuencia no me permití comentario ni análisis de circuito cerrado, porque pretendía dormitar una siestecita por allí. Así que también yo apagué mi cigarrillo, en el cenicero, y fui en busca de una hamaca discreta, donde llegara amortiguado el griterío de los niños con padres reposando cócteles.
Del sopor a un sueño de inquietud media. Barullo esotérico en el que mi tarjeta de crédito, Mónaco y Cristina, mi compañera de cervicales, disputaban protagonismos entre sí, pero luego se aliaban y confundían en siluetas superpuestas que irradiaban haces de luna llena sobre la terraza de mi camarote, donde yo fumaba sentado en la butaca como un demiurgo.
Hasta que irrumpen un crepitar de timbales y los decibelios de un DJ, que me sientan en la hamaca. Unos segundos de desorientación, pero consigo zafarme hacia el amparo de un café solo.
Volví reconfortado. El fragor musicoléctrico continuaba, pero compatible con las facultades básicas y la liturgia del cigarrillo tras el café. Instalado en el rincón del fumador, desplegué la mirada hacia el entorno. Barridos indolentes como quien pasa las páginas de un álbum ajeno. Comenzaban en el estrado donde se debatía el DJ con sus juguetes electrónicos, se entretenían en las hamacas que exponían cuerpos de diferentes materiales y calidades, ojeaban imágenes de la piscina, llegaban hasta las siluetas acodadas en la barra del bar y regresaban por las tertulias del jacuzzi.
En uno de estos me detuve. Allí, desde el jacuzzi una mujer me dirigía señales de saludo. La identifiqué enseguida, era Cristina. Estaba con el grupito de Mónaco, marido incluido. Le correspondí, aleteo de la mano y sonrisa convencional. Parecía como que me llamaba, pero me hice el desentendido. Primero porque no me atraía especialmente aquel grupo, segundo porque sí me atraía peligrosamente Cristina, y tercero porque no soportaba el olor a lejía que desprendía el jacuzzi.
Encendí otro cigarrillo y activé el modo espera. Es decir, fumaba simulando un estado entre distraído, absorto y ensimismado. Bien distinto a los duendecillos que soliviantaban mi temperamento B.
Pasados unos diez minutos, Cristina salió, o mejor, emergió de las aguas del jacuzzi, cual venus botticelliana pero desvestida por un biquini fucsia. Comentó algo a los suyos y se perdió por entre las hamacas. La decepción me duró poco, enseguida la vi acercarse velada por una camiseta playera sobre el bikini y con un paquete de tabaco en la mano.
Su atractivo no reside en su rubio ensortijado, ni en sus ojos marinos, ni en su tez nívea, ni en las curvas proteicas de su cuerpo, sino en la sonrisa brumosa con que acompaña sus palabras y sus silencios.
Cuando llegó al rincón, todos los butacones estaban ocupados. Sin dudarlo, me pidió con toda naturalidad:
- ¿Me haces sitio en el tuyo?
Liberé una expresión de sorpresa y me eché rápidamente a un lado.
Se sentó, los cuerpos rozándose, el mío en do sostenido, el suyo en fa mayor. Le ofrecí el encendedor. Encendió el cigarrillo, y yo otro.
Al principio, sin mediar palabra, ambos mirábamos hacia el jacuzzi. Después, a medida que los cigarrillos se consumían, nuestras miradas iban y venían del jacuzzi a nosotros, entre nosotros, compartiendo sigilos, promesas, qué sé yo. Hasta que ella, con esa sonrisa inexacta, me dijo:
- Relájate, hombre. Se ha mosqueado un poco pero me da igual. Él también tiene sus aficiones.
No respondí enseguida, no sabía qué. Pero el instinto me apremiaba, algo, venga, di algo, caramba:
- ¿De modo que yo soy tu afición? -me salió, o se me escapó.
Me sorprendí a mí mismo, lo de presuntuoso no es mi perfil bueno. Claro, ella no se dejó esperar:
- Me refería a fumar –respondió taxativa, y luego suavizó-. Lo tuyo aún está por definir.
Frené en seco. Aunque alcancé a percibir que la cercanía de su cuerpo sí que sugería una cierta definición.
- Me tengo que ir –añadió después, mientras apagaba el cigarrillo en el cenicero-. Esta noche, cena de semigala, en el teatro la recepción del capitán y luego discotequeo aquí en la piscina. ¿Nos veremos?
Era una pregunta demasiado afirmativa.
- Por supuesto –confirmé.
Para levantarse apoyó la mano en mi pierna. Endiablada mujer, en Mónaco fue el brazo, ahora la pierna. “Pues sí -pensé-, el futuro está por definir”.