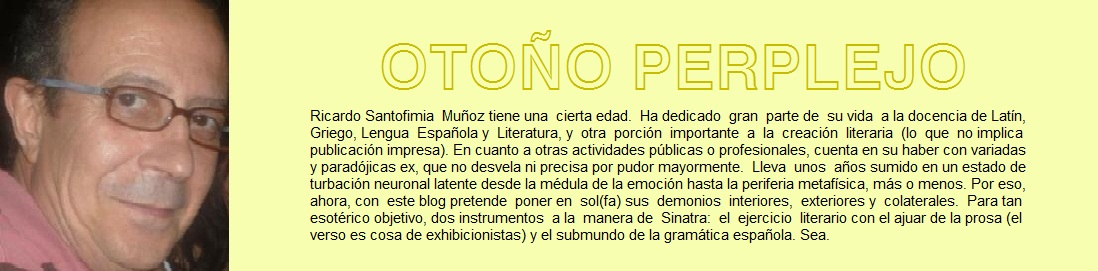EL BÚHO
Un búho con cara de tabique, ojos incrustados y plumaje gris maléfico. Mira, acosa, no ceja, parece que impone, irradia, irrita, intimida. Y ahora, ¿qué?
Ya lo advertí cuando me arrancaron promesa tan solemne: romper de la noche a la mañana con mi tradición personal, subvertir el cotidiano devenir de mis inclinaciones, acarreaba consecuencias en el ámbito doméstico, concretamente una, sacrificio por sacrificio. No iba a ceder así como así. Todo porque un individuo revestido de ciencia pontifica la imperiosa necesidad de un cambio radical en mis algoritmos, en mis coordenadas intravenosas, en mis ritos transgresores, y encima nutrido y sobredimensionado por aclamación familiar.
Repito, lo advertí: a cambio el búho debía salir de casa. Su presencia incomodaba tremendamente la consecución del compromiso adquirido, porque violentaba mi voluntad, la sincera disposición a rendir uno de los pilares mayúsculos de mi personalidad. Además, ya me sobraba, desde ese momento, la frivolidad de mantener al búho como animal de compañía -conste que no somos los únicos- erigido en tótem de miserias o vanaglorias (que, en realidad, vienen a ser más o menos lo mismo).
De modo que uno escucha el clamor de ascendientes, descendientes y colaterales, se muestra receptivo, termina por aceptar y asumir, ya digo, con promesa solemne, y sólo pide una contrapartida, casi ruega, que le quiten de en medio al búho.
Pues no. Pero, por favor -van y me dicen-, con lo bien que queda en el salón, tan original, tan llamativo, tan sorprendente, tan quietecito, y con la de años que lleva con nosotros. Pero cariño, pero papá, pero tito, pero abuelo, es que lo tuyo es fijación; pero si pasaras de él… Pero además, así te sirve para poner a prueba tu fortaleza. Y en este plan de peros. Los peros forman parte del acerbo expresivo de la familia, en mi caso también.
Acepté, a regañadientes, pero acepté. A sabiendas de que me exponía al embrujo del búho, a las asechanzas de su presencia, a los peligros de mi flaqueza, a la debilidad de un momento hipotóxico. Aunque mis convicciones apuntaban más al tartamudeo, formulé un consentimiento intachable en formalidad y apariencia, las propias de afrontar circunstancias graves, desastrosamente adversas. Y así venía superando los diarios embates de ese empaque silente e inmóvil con que el búho me recibía cuantas veces pisaba el salón.
Hasta hoy, día en el que la tentación, con un simple soplo ligeramente borrascoso, ha arrasado mis baluartes de cartón piedra. Y he sucumbido, claro.
Solo en casa, solísimo, sentado en el sillón frente a él, me tiene bloqueado. A duras penas procuro desviar mis votos de su mirada de billar. Y sin embargo, esta propensión mía a transgredir… Si es que, ¡rediós!, me lo han puesto a huevo.
No me queda otra. Encandilado y temerario monto una estrategia de mínimos que permita desentrañar (¡jo!, nunca mejor dicho) el universo que su plumaje abriga o escamotea o atesora, o todo a la vez.
Suelto un láser de pupilas y le rebota en el centro de la frente huidiza, sus ojos zigzaguean tres diagonales de respuesta mecánica y vuelven a paralizarse. Contraataco en su pico de pega y contonea la cabeza como un muñequito articulado. Me hierve la sangre. Si cuando hierve la sangre es por falta o exceso de toxicidad, a mí me hierve la sangre.
No aguanto. No soporto más que un bicho de tal calaña atice constantemente las averías que me joroban. Ni éste ni ninguno, con independencia de su calaña. Mis decibelios atacan clarines de furia y urgencias. El momento es llegado, declaro ceremonioso al silencio, incluso en voz alta, bastante alta.
Me levanto y trompiqueo premuras hasta la cocina. Rebusco desencajado, un cajón, otro, nada, en la despensa, un estante, otro, me detengo un momento, dónde puede estar, un barrido visual en trance, abro la ventanita del especiero, ¡coño, tan difícil no era!, justo detrás de la pimienta negra. ¡Ahhh, ya te tengo! Me lanzo a la caja de cerillas con zarpa de primate, y la contemplo unos segundos recreándome en la hazaña.
Vuelvo al salón con el trofeo liberador, pasos recios, superiores. Junto al sillón entretengo una mirada panorámica para asegurarme de la evidencia, para saborear, estamos solos. Me acerco al búho, despacio, sigiloso, tenso, con brazos de kárate. Ya me encuentro a escasos centímetros de su peana, y deposito junto a ella la caja de cerillas sin distraer la atención de la efigie impertérrita. ¡Ahora! Con precaución sadomasoca cierro la palma de la mano sobre su cabeza, como un garfio, la inmovilizo, aseguro la presa y retuerzo. Desenrosco, desenrosco, desenrosco, tiro y descorcho, y abandono la cabeza emplumada en no sé dónde.
Al fin, ¡por fin! Registro con manos de sicópata en las entrañas del búho descabezado, selecciono, trémulos índice y pulgar, y saco un cigarrillo, ¡un cigarrillo!, ¡entero!, ¡inmaculado!, ¡con su boquilla y su canesú! Ipso facto en mis labios, las manos asaltan la caja de cerillas y enciendo con todas las ansias de las ansias. Y al fin, ¡por fin!
La primera inhalación creo que me llega hasta el intestino grueso. Luego una, dos, tres bocanadas exhaustas. Después, más calmado, muchísimo más, fumo y fumo volutas y volutas y volutas de placer con la satisfacción divina del juramento hecho trizas.