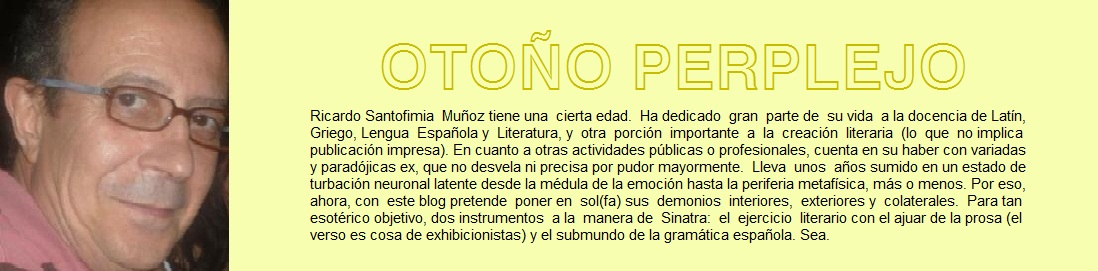LA TARIMA
Reivindico la tarima. La vuelta a la tarima. Todas las clases con tarima. Tarimas al poder.
La tarima es estatura y pizarra. Eleva, asegura, disuade, engrandece, impone. Las pisadas en la tarima avisan y puntualizan, cada pisada una cadencia, un punto de inflexión.
La tarima acecha y acusa y domina y califica. Es la guarda y soberbia del profesor, el báculo de su dignidad, el estrado de su docencia, de su didáctica, de su sapiencia.
Evoco con nostalgia los tiempos de la tarima. Ponía don Recaredo el pie en la tarima y se hacía el silencio más absoluto, con la precisión de un interruptor de luz. No necesitaba reclamar la atención. La atención se hacía, emergía, irradiaba con el primer pie en el estribo de la tarima.
Así comenzaba el silencio y la voz de la autoridad:
-Buenos díasss -arrastraba la -s final como una advertencia, como un aviso, como una admonición, como un reto.
Después, tras el runrún de acercar la silla a la mesa, se sentaba revestido de pompa entarimada.
-Página ciento veintidósss -anunciaba escueto y ceremonioso.
Esperaba un minuto a que todos nos situásemos en la página reclamada. La cara de palo, los ojos vigilantes. Puntualmente, en el segundo sesenta, soltaba tres o cuatro frases asépticas, monocordes:
-Verbos deponentes. Son aquellos que se conjugan en pasiva y se traducen en activa. Como loquor. Vamos, por tanto, a repasar la conjugación.
¡Qué buen resultado daba la tarima!
Desde allí nos miraba don Recaredo, desde allí nos acogotaba. Eso precisamente hacíamos cuando anunciaba sus preguntas: bajábamos el cogote, lo ofrendábamos, como reos sobre los que de un momento a otro caería la pregunta fatal. Desde allí, desde la tarima amenazante y esotérica.
Don Recaredo no hubiese sido don Recaredo sin la tarima. Habría sido Wamba o Recesvinto, pero no don Recaredo, no su personalidad de tarima y pedestal.
Érase un hombre a una tarima aupado. Porque don Recaredo no era alto, pero sobre la tarima se transfiguraba en la estatura del poder. Y no era imposición suya, nosotros lo encumbrábamos con nuestro silencio, como a todos los profesores. Por la tarima, por su culpa y su presencia impasible y chocante.
Siempre es bueno rectificar.Voy a iniciar una campaña para la rehabilitación de la tarima de aula. No, un monumento a la tarima no. Si le hacen un monumento, no vuelven a ponerla.
Equiparar su valor didáctico a la programación de aula. Programación de aula y tarima de aula, ambas ensambladas en un mismo diseño curricular.
Ahora mismo, en estos tiempos de didácticas digitales y convulsas, la presencia de la tarima en clase tendría doble efecto benefactor: apaciguaría el estrés del profesor -o enjugaría su depresión, según el caso- y desastascaría los procesos de adquisición del pensamiento formal del alumno. Porque la tarima es metáfora y aprendizaje significativo, es instrumental y actitudinal -introduce al alumno, lo encarrila, por el insondable mundo de la educación en valores-. Daría consistencia y credibilidad al profesor, y autoestima al alumno.
Cuando don Recaredo nos sacaba a la pizarra, la tarima era estrado para él y patíbulo para el alumno (ya queda dicho). Pero si el alumno superaba la prueba de los verbos deponentes, la autoestima le afloraba por los mofletes del rubor. Toda una victoria: el alumno entarimado miraba a sus compañeros al modo de don Recaredo, casi con su misma omnipotencia.
Sin embargo, la mayoría de las veces era patíbulo, o cuando menos, potro de tortura. Don Recaredo asaeteaba al alumno con los deponentes y sus conjugaciones, hasta que la moral del alumno, y su intelecto, quedaban por la tarima. Entonces, bajaba de ella la víctima con el gesto contrito, al menos en apariencia -que don Recaredo no dudara de los efectos maléficos y hasta narcóticos de sus preguntas, eso nunca-. En el fondo, el alumno volvía a su asiento impaciente por abandonar el pozo oscuro y entarimado en donde había permanecido sumido; malparado, vapuleado, pero al fin libre.
La tarima era la institución.
Su desaparición ha sido tautológica y maniquea. Y ha mermado los recursos docentes de quienes habíamos tomado como modelo el don Recaredo de tarima y tente tieso.
Se la ha llevado por delante la supuesta socialización de la enseñanza, como ha hecho con otros símbolos tachados de carcundos por los pontífices de la cosa. Esa socialización ha sido depredadora y despreciadora. Ha arrancado las tarimas y las ha convertido en lanzas-cañas con las que asediar a los profesores.
La falta de tarima acarrea al profesor un esfuerzo añadido: tiene que permanecer de pie, imprimir mayor tensión teatral a su docencia para polarizar a los alumnos, acentuar la gesticulación fática, realzar su autoridad científica a golpe de glotis protónica y grave. Mientras el alumno, socializado y logsiano, se repantiga en su asiento para recibir la metalingüística descafeinada y lúdica del profesor -sobre todo, eso, muy lúdica, mucho cuidado con traumatizar la neurona del esfuerzo al alumno-. Patético.
Debo reconocer, sin embargo, que la defenestración de la tarima ha tenido su lado positivo: ha evidenciado la falta de educación de un cierto espécimen de profesor. Es éste generalmente varón, y joven -también generalmente-. Suele vestir camisa incolora y arremangada como para amasar; aunque en esto no existe uniformidad -igual se presenta con un chaquetón de piel vuelta-. Más frecuente es la coincidencia por abajo: vaqueros raídos, en la realidad o la ficción, y zapatillas de deporte de mercadillo -aunque algunos no se resisten a llevarla de marca-. Y unanimidad en la extremidad más alta: cabeza despejada, muy despejada, y desprovista, por fuera y por dentro. Llamo extremidad a esta parte de su cuerpo porque atesora allí la misma capacidad de discernimiento que en el resto de sus extremidades.
Este tipo de docente, por carecer de tarima, utiliza la mesa del profesor como estrado. No, no se sube, no, se sienta en ella.Y no de cualquier manera, sino en la postura más socializada: al estilo sioux -no estoy ofendiendo a los sioux, ellos se sientan así en el suelo-. Desde allí pontifica y socializa en plan guay y supercolega. Los alumnos son los colegas; él, el supercolega.
El mayor supercolega que he conocido se llama Rafarjona. Rafarjona es apócope y contracción: Rafael Arjona. Al principio fue el Rafa, pero había otro Rafael en el claustro -don Rafael Castillejo-; así que los colegas-alumnos fueron alterando la denominación para identificarlo, hasta llegar a la que queda dicha. El susodicho se encontró por fin como pez en el agua socializada.
Al cabo de unos dos meses practicando el yoga sobre la mesa del profesor, encontró en ella tres chinchetas, como perdidas, como abandonadas, como descuidadas. Sólo tres, sólo vio tres, porque una cuarta se le clavó en el trasero, provocándole el consiguiente respingo y la pregunta inmediata:
-¿Quién ha sido el hijo... el... el de las chinchetas?
-Has sido tú, ¿no? -respondió una voz de falsete, de falsillo-. Las habías traído para el decorado del teatro.
-¡Pero las guardé en el cajón de la mesa!
-No, las dejaste encima, donde las has encontrado.
Se expandía por toda la clase un éter de risitas chispeantes, mal reprimidas y peor disimuladas.
Rafarjona sufría los efectos de las chincheta en el culo y en la dignidad. Le escocía. No sabía si responder como colega o acogerse a la tradición didáctica. Si reaccionaba cual colega, temía nuevas agresiones en los próximos días. Si actuaba dentro de la ortodoxia que tanto había denostado, se le caerían los palos de su sombrajo didáctico-vanguardista.
No se le ocurrió otra cosa que retirarse a reflexionar, así lo anunció a los alumnos. Cuando cerró la puerta tras salir del aula, le llegó desde dentro la onda expansiva de una carcajada unánime.
No se volvió, no se sentía con autoridad para recriminarles nada, no sabía cómo ni dónde situarse frente a ellos, había perdido el norte y el punto de apoyo, la mesa de hacer el indio colega. "Si por lo menos hubiera tarima..." -pensó mientras se alejaba cabizbajo y culipinchado.